DECISIÓN
William Andrew, salió de aquel departamento hecho un trueno. Con el orgullo herido y una amargura tal, que las pupilas celestes comenzaba a anegarse de unas lágrimas igualmente furiosas y dolidas.
No entendía… ¡No entendía nada!
Lo único que él quería es que ella supiera que, aunque el resto de la familia la rechazara por haber decidido vivir de manera independiente; con él, iba a tener el lugar que se merecía, como una dama más de la familia Andrew ¡Pero a su lado!
¡Eso era lo que él quería! La quería con él; quería pasar la vida a su lado. Hacerla su esposa ¡la madre de sus hijos!
Pensaba, que ella también quería pero, por lo visto…
Él creía que ella lo amaba ¡Sí lo creía, lo sentía! En sus besos, en sus caricias, en aquellas furtivas libertades que le había permitido; pero entonces ¿qué diantres quería?
Desde que la había vuelto a ver ¡había quedado como loco con ella!
Al parecer, su último viaje había durado demasiado; lo suficiente, como para que aquella preciosa y dulce niña que él dejó aún en coletas y zapatitos de charol; lograra metamorfosearse en esta ninfa magnífica de largos y abundantes cabellos dorados, y una espigada figura muy bien formada, que despedía sensualidad hasta con la mirada.
Ocurrió en la primera reunión familiar a la que acudió, una vez se había arreglado todo para que él tomara las riendas de todo el imperio Andrew y su firma se reconociera como la única autorización legal en todas partes del mundo donde su familia tuviera negocios.
Le dijeron que ella estaría presente; a la tía Elroy se le agrió el semblante solo de escuchar su nombre, pero él se regodeó cariñosamente con la noticia. Recordó su sonrisa, sus ojos tan dulces y vivarachos, esa voz que decía su nombre con alegría toda vez que coincidían… Sí, le iba a encantar volver a verla después de tanto.
Jamás se imaginó que se encontraría con esta femme fatal, que la familia había comenzado a mirar de menos.
- No te contentes tanto, William… - escupió la tía Elroy – no sabes lo que ha sido de esa chica desde que tú te fuiste.
Él no le encontró nada malo. No tenía nada de malo el querer buscarse la vida fuera del cerco familiar. El querer ser independiente y buscarse un futuro sola, sin que las ligas familiares pesen más que sus propios talentos.
¿Y qué si al buscar vivir sola, había comenzado a una vida a su manera y sin rendir cuentas a cánones sociales ni obligaciones familiares? ¡Él también lo había hecho en su momento! Y ahora, a nadie parecía dolerle que fuera el “cabeza de familia”; y si había alguien que lo resintiera, pues no lo manifestaba y todo bien por él.
¿Y qué si se presentaba con uno de esos vestidos modernos, que dejaban al descubierto los brazos, la espalda y las pantorrillas? Era la moda ¿o no? Y ella era lo suficientemente joven, atractiva y adinerada como para lucir sin pena la última moda, cualquiera que esta fuera.
El ser hermosa, tampoco era pecado. El ser atractiva, naturalmente sensual; el guiarse por los instintos que, cuando ya se es adulto y se vive sin pedir favores; a nadie debería importunarle.
Él la entendía. De cierto modo ¡hasta la admiraba! Y ahora mismo ¡No podía despegarle la mirada de encima!
Ella también lo observaba con detenimiento, con esas dos grandes linternas que brillaban en su rostro, y que le mantenían la mirada, sin atisbo de pudor o falsa vergüenza.
Esa ligera sonrisa de labios sensualmente entreabiertos, que lo invitaba a acercarse…
William, comenzó a frecuentarle; empezaron a conocerse, o mejor dicho a “reconocerse” mejor.
Ella ya no era la niña de coletas y zapatitos de charol, y él, ya no era chiquillo rubio que tocaba la gaita vestido de tartán.
Ahora eran un hombre y una mujer, con tanto en común y coincidiendo en tantas cosas…
Ella fue la primera en tomarle una mano, la primera en decir “la palabra mágica”, la primera en propiciar un beso…
¿¡Entonces, qué demonios pasaba!?
William quería hacer las cosas bien; hacerlas como se debe. Quería ir despacio, llegar al momento propicio. Saber que todo iba a estar bien entre ellos si la intimidad se daba; y no es que él no lo deseara ¡Dios sabía que el deseo se lo estaba comiendo vivo!
Que cada vez que ella se le acercaba, sonriéndole así, él sentía hasta que le subía la presión, la por la velocidad a la que corría su sangre.
Que cuando lo abrazaba al saludarse, y sentía sobre su pecho esos senos firmes, sentía que el corazón se le salía del pecho.
Más de una vez mientras se abrazaban, tuvo que cambiar de posición muy disimuladamente, para que ella no lograra notar el apretón en sus pantalones…
Que odiaba verla alejarse, pero le encantaba verla caminar lejos de él; pues sus ojos, se perdían descaradamente en el bamboleo de sus caderas libres y desinhibidas que parecían invitarlo a seguirlas y apretarlas entre sus manos, en cada vaivén.
No, si él no era de piedra; y a veces por las noches, luego de dejarla en su departamento y despedirse con un beso profundo y un abrazo que más parecía el frotar de dos cerillas a punto de encenderse; él volvía a su mansión y mientras se duchaba, desfogaba a mano limpia sus ímpetus mal detenidos, quemándose solo, con ese calor que no podía quitarse de los labios.
La deseaba ¡Maldita sea que sí! Pero, no quería parecer un truhan con ella. La quería para bien, no para un revolcón ¡la quería para esposa!
“Una cosa no tiene nada que ver con la otra…” le había dicho ella una vez que, estando a solas, los besos y las caricias fueron en aumento hasta que de alguna manera terminaron recostados uno sobre el otro en un diván, y sus manos se movieron solas, tomándola de las nalgas para apretarla a su entrepierna. Fue, justo un ligero gemido de ella lo que lo volvió de golpe a la realidad… pobre William ¡se puso rojo como un tomate! Desviviéndose en disculpas y promesas: que si, él no era así; jurándole que no había sido su intención el “faltarle al respeto”… ese fue el inicio de que, lo que iba tan bien, comenzara a ir mal.
“Una cosa no tiene nada que ver con la otra, William…”
Y sí, él lo sabía. Lo entendía ¡Lo tenía claro!
Pero había algo dentro de sí mismo que lo orillaba a seguir siendo un enamorado de “manitos sudadas” con ella; dulce, tierno, cariñoso; cuando ella misma le había dado más de una vez la pauta de querer ser su mujer completamente, y que él, fuera su hombre.
Los secretos y las virtudes del sexo, no eran cosas desconocidas para él.
Habiendo viajado por medio mundo, por supuesto que no se había negado a aprender y disfrutar de todo lo que ese mundo tuvo a bien enseñarle y entregarle; todo: lo bueno, lo malo y lo prohibido también… De todas las mujeres con las que había intimado en sus viajes, ninguna había mostrado descontento por su forma de amar.
Pero, aparentemente, William Andrew entendía el sexo como una manera de apaciguar la carne; no como un acto de amor entre dos personas, mientras no estuvieran casados.
¡Qué antiguo! ¿Verdad? Definitivamente, hay cosas que, por mucho que se viaje; por mucho que se lea y por mucho que se aprenda de la vida, no se pueden cambiar tan fácil.
William, era un hombre de mundo, que había vivido todas las experiencias que había deseado tener; pero ese pequeño chip de crianza no se había podido quitar de la cabeza.
Cada vez que la tenía entre sus brazos, y sentía subir el ardor por su cuerpo; le parecía oír en su cabeza la voz de la tía Elroy hablándole de decencia, pudor y todas esas cosas…
Eso, ¡le estaba destruyendo la vida!
Esa noche había sido el acabóse.
Era ya la tercera vez que esto sucedía entre ellos; y la tercera vez que él se detenía, prácticamente en lo mejor, dejándola con la miel en los labios y el vientre hirviendo; con los pantalones de él a punto de rasgar sus costuras a causa de la fuerte erección; y sin embargo se retiraba, deshaciéndose en disculpas y palabras de tierno amor, que a ella la tenían cada vez más cansada.
No podía creérselo… Si tenía que tomar una ducha fría más por culpa de ese hombre ¡es que terminaría derritiéndose como si fuera de azúcar!
Le parecía mentira, que un hombre tan guapo; tan sexy como él, sin proponérselo, lo era. Con ese pecho, y esas piernas ¡y esas manos, por los dioses!... no, no podía ser ¿qué brujería era esa?
Ciertamente, ella ya no podía más.
- Desde que estaba en el colegio; he tenido a los chicos revoloteando a mi alrededor – le dijo sin mirarlo – La envidia de las chicas me hizo darme cuenta de lo bonita que era; y los regaños constantes de las monjas, me hicieron ver lo que provocaba en los chicos, sin esperar a que aprendiera a darme cuenta sola. ¡Me abrieron los ojos antes de tiempo, y luego, todo era culpa mía!... Me abrí de la familia a buscarme la vida por cuenta propia, para liberarme de un matrimonio impuesto con un angelical pero aburrido muchacho que no hacía más que repetirme que yo era “bella como una rosa”, pero que tenía por ahí su “guardado”…
“Eso es normal”, dijo mi madre, “te va a tocar ver, entender y callar, como a toda buena esposa le corresponde”… En el colegio, ¡hubo uno que me prometía hasta el trono de Inglaterra! Pero, de madrugada, hacía entrar a su cuarto a otras chicas, pero no a mí... Todos los hombres que me han pretendido, no han hecho más que repetirme palabras y más palabras románticas, para luego, jurándome amor eterno, meter en sus camas a cualquier otra mujer, como si yo no existiera...
No me valen las excusas. No me vale que me digan que “a mí me quieren para madre de sus hijos” ¿Qué mierda intentan decir con eso ustedes? ¿Qué no me van a tomar en cuenta más que para preñarme? ¿Debo entender, que me vas a coger una vez al año y solo para engendrar tu descendencia? ¿¡Entiendes lo absurda y patética que me suena esa frase!? “Es que yo te quiero para madre de mis hijos”- exclamó, fingiendo voz gruesa - ¡A la mierda con eso! ¿Y luego de ser la madre de tus hijos, qué? ¿Dejarás de tocarme, me tendrás como una muñequita de aparador para ir a recibir placer en cama ajena? ¡Y que a mí me parte un rayo!...
William, yo te amo ¡Sabe Dios que sí! Y sé que tú me amas, y que me deseas como yo a ti, pero por favor ¡Demuéstramelo más que con flores y bombones!
¡Demuéstrame que yo soy y voy a ser siempre la mujer a la que permitirás hacerte feliz en todo sentido!
- Pero, estamos comprometidos – exclamó él – ya está todo hecho, está reservada la iglesia, las invitaciones están enviadas ¡Vamos a casarnos! ¿qué es lo que quieres de mí?
- ¿¡En serio lo preguntas!? ¿¡En serio!? ¡Cuando lo que me ha faltado para que lo entiendas es que me desnude frente a ti! – dijo ella exaltada poniéndose de pie- ¿Eso quieres? Bueno pues aquí estoy, William Andrew; esto es lo que quiero de ti – decía mientras se quitaba la ropa a tirones - ¡Quiero que me hagas tuya! ¡Quiero que me tomes en brazos, me arrojes a la cama y me hagas el amor con toda la fuerza y la pasión de la que yo sé que eres capaz! ¡Tómame! ¡Hazme tu mujer, gocemos de nuestro amor, pero juntos! Demuéstrame que soy la mujer a la que deseas para algo más que esposa y madre, y luego cásate conmigo, que una cosa no tiene que ver con la otra; que no dejo de ser digna de “ser la madre de tus hijos”, solo porque hagas el amor conmigo antes de casarnos. ¿No lo entiendes acaso? Porque, si no lo entiendes, entonces ¡lárgate de aquí, y no regreses nunca más!.. De hombres como tú, todos ternura y palabras bonitas que fijo terminan convirtiéndome en cornuda, me he cansado ya.
Y entonces, William salió del departamento. Embargado de una terrible mezcla de dolor, vergüenza, deseo y furia.
Cerró la puerta de un tirón y se quedó ahí, respirando agitado; luchando con las lágrimas de orgullo herido que le amenazaban.
Comenzó a caminar dando zancadas, hacia la escalera para salir del edificio; se sintió sofocado, y se arrancó dos botones para abrirse el cuello de la camisa, se quitó la corbata de un tirón y la comenzó a hacer nudos en su mano, como si se preparara para ahorcar a alguien.
¡A ella con toda seguridad!
¿¡Pero, cómo se atrevía!? Decirle en su cara que la iba a convertir en cornuda ¡A él!
Es que no lo conocía todavía entonces, si de verdad pensaba que él sería capaz de…
Que si me la voy a coger una sola vez al año, dice ¡Pero, será idiota…!
Si ella supiera, que si por el fuera le haría el amor cada día de la semana, cada hora del día; cada minuto de su vida juntos mientras su cuerpo se lo permitiera.
Que imaginarla, toda redonda preñada de él, lejos de quitarle las ganas, no hacía sino engordar más su erección; porque la habría hecho tan pero tan suya, que le había dejado dentro una parte de sí mismo.
¡Pero por supuesto que no sería menos digna de ser su esposa, solo por compartir la cama desde ya! Ni siquiera se le había pasado tal estupidez por la cabeza. ¡Él nunca había pensado así!
Pero, entonces ¿qué le detenía? ¡Si la deseaba como un desgraciado! Y ella le había pedido ya categóricamente y con las palabras exactas, que la hiciera su mujer de una vez.
¿Qué era lo que se le hacía tan complicado? ¿A qué le estaba teniendo miedo?
Candy siempre solía decirle: “Albert, sabes bien que las oportunidades solo se presentan una vez en la vida ¿qué habría sido de mí si no hubiera aprovechado cada una? ¡Tú también debes tomarlas cada vez, Albert! Es mejor lamentarse después, que vivir el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubiera decidido hacer aquello que no hice. Eso es todo en la vida, Albert ¡Decisión! Todo es cuestión de decisión…”
¡Y tenía tanta razón! Él mismo, a veces se sorprendía de lo sabía que podía llegar a ser Candy, a pesar de su juventud.
Se detuvo, y una vez más empuño la corbata como si quisiera ahorcar a alguien.
Ella se quedó sentada en el mismo sofá, recomponiéndose la ropa, de a poco y sin ganas; mientras una lágrima solitaria le corría por la mejilla; cuando de pronto sintió un estruendo y vio a William, que de una patada abría la puerta de su hogar.
Ella se puso de pie sin alcanzar siquiera a terminar de sorprenderse.
Él se lanzó a ella y la besó con furia; la tomó de las nalgas y la apretó a él, estrujando su entrepierna contra la erección que lo volvía loco.
Ella sólo alcanzó a soltar un gemido, dejando caer los brazos a los costados y a punto de perder la consistencia de las rodillas.
Luego la levantó en brazos, entraron a la habitación, la arrojó a la cama… y la boda se llevó a cabo en la fecha que anunciaban las invitaciones que ya medio Chicago había recibido.
Al salir de la iglesia con su hermosa esposa del brazo, pudo ver en un extremo que Candy parecía una pulga dando brincos, literalmente, de la más absoluta felicidad.
La tía Elroy aplaudía, como el resto, a los recién casados; pero con una parsimonia resignada.
William tomó de la cintura a su mujer y la dobló hacia atrás, como en las películas, besándola de un modo que arrancó una exclamación de todos los presentes, y a la pobre tía casi le da un síncope.
Fueron la pareja más sólida y feliz que se vio en mucho tiempo, dentro del estirado y elegante clan, de los Andrew de Lakewood.
Gracias por leer...
No entendía… ¡No entendía nada!
Lo único que él quería es que ella supiera que, aunque el resto de la familia la rechazara por haber decidido vivir de manera independiente; con él, iba a tener el lugar que se merecía, como una dama más de la familia Andrew ¡Pero a su lado!
¡Eso era lo que él quería! La quería con él; quería pasar la vida a su lado. Hacerla su esposa ¡la madre de sus hijos!
Pensaba, que ella también quería pero, por lo visto…
Él creía que ella lo amaba ¡Sí lo creía, lo sentía! En sus besos, en sus caricias, en aquellas furtivas libertades que le había permitido; pero entonces ¿qué diantres quería?
Desde que la había vuelto a ver ¡había quedado como loco con ella!
Al parecer, su último viaje había durado demasiado; lo suficiente, como para que aquella preciosa y dulce niña que él dejó aún en coletas y zapatitos de charol; lograra metamorfosearse en esta ninfa magnífica de largos y abundantes cabellos dorados, y una espigada figura muy bien formada, que despedía sensualidad hasta con la mirada.
Ocurrió en la primera reunión familiar a la que acudió, una vez se había arreglado todo para que él tomara las riendas de todo el imperio Andrew y su firma se reconociera como la única autorización legal en todas partes del mundo donde su familia tuviera negocios.
Le dijeron que ella estaría presente; a la tía Elroy se le agrió el semblante solo de escuchar su nombre, pero él se regodeó cariñosamente con la noticia. Recordó su sonrisa, sus ojos tan dulces y vivarachos, esa voz que decía su nombre con alegría toda vez que coincidían… Sí, le iba a encantar volver a verla después de tanto.
Jamás se imaginó que se encontraría con esta femme fatal, que la familia había comenzado a mirar de menos.
- No te contentes tanto, William… - escupió la tía Elroy – no sabes lo que ha sido de esa chica desde que tú te fuiste.
Él no le encontró nada malo. No tenía nada de malo el querer buscarse la vida fuera del cerco familiar. El querer ser independiente y buscarse un futuro sola, sin que las ligas familiares pesen más que sus propios talentos.
¿Y qué si al buscar vivir sola, había comenzado a una vida a su manera y sin rendir cuentas a cánones sociales ni obligaciones familiares? ¡Él también lo había hecho en su momento! Y ahora, a nadie parecía dolerle que fuera el “cabeza de familia”; y si había alguien que lo resintiera, pues no lo manifestaba y todo bien por él.
¿Y qué si se presentaba con uno de esos vestidos modernos, que dejaban al descubierto los brazos, la espalda y las pantorrillas? Era la moda ¿o no? Y ella era lo suficientemente joven, atractiva y adinerada como para lucir sin pena la última moda, cualquiera que esta fuera.
El ser hermosa, tampoco era pecado. El ser atractiva, naturalmente sensual; el guiarse por los instintos que, cuando ya se es adulto y se vive sin pedir favores; a nadie debería importunarle.
Él la entendía. De cierto modo ¡hasta la admiraba! Y ahora mismo ¡No podía despegarle la mirada de encima!
Ella también lo observaba con detenimiento, con esas dos grandes linternas que brillaban en su rostro, y que le mantenían la mirada, sin atisbo de pudor o falsa vergüenza.
Esa ligera sonrisa de labios sensualmente entreabiertos, que lo invitaba a acercarse…
William, comenzó a frecuentarle; empezaron a conocerse, o mejor dicho a “reconocerse” mejor.
Ella ya no era la niña de coletas y zapatitos de charol, y él, ya no era chiquillo rubio que tocaba la gaita vestido de tartán.
Ahora eran un hombre y una mujer, con tanto en común y coincidiendo en tantas cosas…
Ella fue la primera en tomarle una mano, la primera en decir “la palabra mágica”, la primera en propiciar un beso…
¿¡Entonces, qué demonios pasaba!?
William quería hacer las cosas bien; hacerlas como se debe. Quería ir despacio, llegar al momento propicio. Saber que todo iba a estar bien entre ellos si la intimidad se daba; y no es que él no lo deseara ¡Dios sabía que el deseo se lo estaba comiendo vivo!
Que cada vez que ella se le acercaba, sonriéndole así, él sentía hasta que le subía la presión, la por la velocidad a la que corría su sangre.
Que cuando lo abrazaba al saludarse, y sentía sobre su pecho esos senos firmes, sentía que el corazón se le salía del pecho.
Más de una vez mientras se abrazaban, tuvo que cambiar de posición muy disimuladamente, para que ella no lograra notar el apretón en sus pantalones…
Que odiaba verla alejarse, pero le encantaba verla caminar lejos de él; pues sus ojos, se perdían descaradamente en el bamboleo de sus caderas libres y desinhibidas que parecían invitarlo a seguirlas y apretarlas entre sus manos, en cada vaivén.
No, si él no era de piedra; y a veces por las noches, luego de dejarla en su departamento y despedirse con un beso profundo y un abrazo que más parecía el frotar de dos cerillas a punto de encenderse; él volvía a su mansión y mientras se duchaba, desfogaba a mano limpia sus ímpetus mal detenidos, quemándose solo, con ese calor que no podía quitarse de los labios.
La deseaba ¡Maldita sea que sí! Pero, no quería parecer un truhan con ella. La quería para bien, no para un revolcón ¡la quería para esposa!
“Una cosa no tiene nada que ver con la otra…” le había dicho ella una vez que, estando a solas, los besos y las caricias fueron en aumento hasta que de alguna manera terminaron recostados uno sobre el otro en un diván, y sus manos se movieron solas, tomándola de las nalgas para apretarla a su entrepierna. Fue, justo un ligero gemido de ella lo que lo volvió de golpe a la realidad… pobre William ¡se puso rojo como un tomate! Desviviéndose en disculpas y promesas: que si, él no era así; jurándole que no había sido su intención el “faltarle al respeto”… ese fue el inicio de que, lo que iba tan bien, comenzara a ir mal.
“Una cosa no tiene nada que ver con la otra, William…”
Y sí, él lo sabía. Lo entendía ¡Lo tenía claro!
Pero había algo dentro de sí mismo que lo orillaba a seguir siendo un enamorado de “manitos sudadas” con ella; dulce, tierno, cariñoso; cuando ella misma le había dado más de una vez la pauta de querer ser su mujer completamente, y que él, fuera su hombre.
Los secretos y las virtudes del sexo, no eran cosas desconocidas para él.
Habiendo viajado por medio mundo, por supuesto que no se había negado a aprender y disfrutar de todo lo que ese mundo tuvo a bien enseñarle y entregarle; todo: lo bueno, lo malo y lo prohibido también… De todas las mujeres con las que había intimado en sus viajes, ninguna había mostrado descontento por su forma de amar.
Pero, aparentemente, William Andrew entendía el sexo como una manera de apaciguar la carne; no como un acto de amor entre dos personas, mientras no estuvieran casados.
¡Qué antiguo! ¿Verdad? Definitivamente, hay cosas que, por mucho que se viaje; por mucho que se lea y por mucho que se aprenda de la vida, no se pueden cambiar tan fácil.
William, era un hombre de mundo, que había vivido todas las experiencias que había deseado tener; pero ese pequeño chip de crianza no se había podido quitar de la cabeza.
Cada vez que la tenía entre sus brazos, y sentía subir el ardor por su cuerpo; le parecía oír en su cabeza la voz de la tía Elroy hablándole de decencia, pudor y todas esas cosas…
Eso, ¡le estaba destruyendo la vida!
Esa noche había sido el acabóse.
Era ya la tercera vez que esto sucedía entre ellos; y la tercera vez que él se detenía, prácticamente en lo mejor, dejándola con la miel en los labios y el vientre hirviendo; con los pantalones de él a punto de rasgar sus costuras a causa de la fuerte erección; y sin embargo se retiraba, deshaciéndose en disculpas y palabras de tierno amor, que a ella la tenían cada vez más cansada.
No podía creérselo… Si tenía que tomar una ducha fría más por culpa de ese hombre ¡es que terminaría derritiéndose como si fuera de azúcar!
Le parecía mentira, que un hombre tan guapo; tan sexy como él, sin proponérselo, lo era. Con ese pecho, y esas piernas ¡y esas manos, por los dioses!... no, no podía ser ¿qué brujería era esa?
Ciertamente, ella ya no podía más.
- Desde que estaba en el colegio; he tenido a los chicos revoloteando a mi alrededor – le dijo sin mirarlo – La envidia de las chicas me hizo darme cuenta de lo bonita que era; y los regaños constantes de las monjas, me hicieron ver lo que provocaba en los chicos, sin esperar a que aprendiera a darme cuenta sola. ¡Me abrieron los ojos antes de tiempo, y luego, todo era culpa mía!... Me abrí de la familia a buscarme la vida por cuenta propia, para liberarme de un matrimonio impuesto con un angelical pero aburrido muchacho que no hacía más que repetirme que yo era “bella como una rosa”, pero que tenía por ahí su “guardado”…
“Eso es normal”, dijo mi madre, “te va a tocar ver, entender y callar, como a toda buena esposa le corresponde”… En el colegio, ¡hubo uno que me prometía hasta el trono de Inglaterra! Pero, de madrugada, hacía entrar a su cuarto a otras chicas, pero no a mí... Todos los hombres que me han pretendido, no han hecho más que repetirme palabras y más palabras románticas, para luego, jurándome amor eterno, meter en sus camas a cualquier otra mujer, como si yo no existiera...
No me valen las excusas. No me vale que me digan que “a mí me quieren para madre de sus hijos” ¿Qué mierda intentan decir con eso ustedes? ¿Qué no me van a tomar en cuenta más que para preñarme? ¿Debo entender, que me vas a coger una vez al año y solo para engendrar tu descendencia? ¿¡Entiendes lo absurda y patética que me suena esa frase!? “Es que yo te quiero para madre de mis hijos”- exclamó, fingiendo voz gruesa - ¡A la mierda con eso! ¿Y luego de ser la madre de tus hijos, qué? ¿Dejarás de tocarme, me tendrás como una muñequita de aparador para ir a recibir placer en cama ajena? ¡Y que a mí me parte un rayo!...
William, yo te amo ¡Sabe Dios que sí! Y sé que tú me amas, y que me deseas como yo a ti, pero por favor ¡Demuéstramelo más que con flores y bombones!
¡Demuéstrame que yo soy y voy a ser siempre la mujer a la que permitirás hacerte feliz en todo sentido!
- Pero, estamos comprometidos – exclamó él – ya está todo hecho, está reservada la iglesia, las invitaciones están enviadas ¡Vamos a casarnos! ¿qué es lo que quieres de mí?
- ¿¡En serio lo preguntas!? ¿¡En serio!? ¡Cuando lo que me ha faltado para que lo entiendas es que me desnude frente a ti! – dijo ella exaltada poniéndose de pie- ¿Eso quieres? Bueno pues aquí estoy, William Andrew; esto es lo que quiero de ti – decía mientras se quitaba la ropa a tirones - ¡Quiero que me hagas tuya! ¡Quiero que me tomes en brazos, me arrojes a la cama y me hagas el amor con toda la fuerza y la pasión de la que yo sé que eres capaz! ¡Tómame! ¡Hazme tu mujer, gocemos de nuestro amor, pero juntos! Demuéstrame que soy la mujer a la que deseas para algo más que esposa y madre, y luego cásate conmigo, que una cosa no tiene que ver con la otra; que no dejo de ser digna de “ser la madre de tus hijos”, solo porque hagas el amor conmigo antes de casarnos. ¿No lo entiendes acaso? Porque, si no lo entiendes, entonces ¡lárgate de aquí, y no regreses nunca más!.. De hombres como tú, todos ternura y palabras bonitas que fijo terminan convirtiéndome en cornuda, me he cansado ya.
Y entonces, William salió del departamento. Embargado de una terrible mezcla de dolor, vergüenza, deseo y furia.
Cerró la puerta de un tirón y se quedó ahí, respirando agitado; luchando con las lágrimas de orgullo herido que le amenazaban.
Comenzó a caminar dando zancadas, hacia la escalera para salir del edificio; se sintió sofocado, y se arrancó dos botones para abrirse el cuello de la camisa, se quitó la corbata de un tirón y la comenzó a hacer nudos en su mano, como si se preparara para ahorcar a alguien.
¡A ella con toda seguridad!
¿¡Pero, cómo se atrevía!? Decirle en su cara que la iba a convertir en cornuda ¡A él!
Es que no lo conocía todavía entonces, si de verdad pensaba que él sería capaz de…
Que si me la voy a coger una sola vez al año, dice ¡Pero, será idiota…!
Si ella supiera, que si por el fuera le haría el amor cada día de la semana, cada hora del día; cada minuto de su vida juntos mientras su cuerpo se lo permitiera.
Que imaginarla, toda redonda preñada de él, lejos de quitarle las ganas, no hacía sino engordar más su erección; porque la habría hecho tan pero tan suya, que le había dejado dentro una parte de sí mismo.
¡Pero por supuesto que no sería menos digna de ser su esposa, solo por compartir la cama desde ya! Ni siquiera se le había pasado tal estupidez por la cabeza. ¡Él nunca había pensado así!
Pero, entonces ¿qué le detenía? ¡Si la deseaba como un desgraciado! Y ella le había pedido ya categóricamente y con las palabras exactas, que la hiciera su mujer de una vez.
¿Qué era lo que se le hacía tan complicado? ¿A qué le estaba teniendo miedo?
Candy siempre solía decirle: “Albert, sabes bien que las oportunidades solo se presentan una vez en la vida ¿qué habría sido de mí si no hubiera aprovechado cada una? ¡Tú también debes tomarlas cada vez, Albert! Es mejor lamentarse después, que vivir el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubiera decidido hacer aquello que no hice. Eso es todo en la vida, Albert ¡Decisión! Todo es cuestión de decisión…”
¡Y tenía tanta razón! Él mismo, a veces se sorprendía de lo sabía que podía llegar a ser Candy, a pesar de su juventud.
Se detuvo, y una vez más empuño la corbata como si quisiera ahorcar a alguien.
Ella se quedó sentada en el mismo sofá, recomponiéndose la ropa, de a poco y sin ganas; mientras una lágrima solitaria le corría por la mejilla; cuando de pronto sintió un estruendo y vio a William, que de una patada abría la puerta de su hogar.
Ella se puso de pie sin alcanzar siquiera a terminar de sorprenderse.
Él se lanzó a ella y la besó con furia; la tomó de las nalgas y la apretó a él, estrujando su entrepierna contra la erección que lo volvía loco.
Ella sólo alcanzó a soltar un gemido, dejando caer los brazos a los costados y a punto de perder la consistencia de las rodillas.
Luego la levantó en brazos, entraron a la habitación, la arrojó a la cama… y la boda se llevó a cabo en la fecha que anunciaban las invitaciones que ya medio Chicago había recibido.
Al salir de la iglesia con su hermosa esposa del brazo, pudo ver en un extremo que Candy parecía una pulga dando brincos, literalmente, de la más absoluta felicidad.
La tía Elroy aplaudía, como el resto, a los recién casados; pero con una parsimonia resignada.
William tomó de la cintura a su mujer y la dobló hacia atrás, como en las películas, besándola de un modo que arrancó una exclamación de todos los presentes, y a la pobre tía casi le da un síncope.
Fueron la pareja más sólida y feliz que se vio en mucho tiempo, dentro del estirado y elegante clan, de los Andrew de Lakewood.
Gracias por leer...


 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar





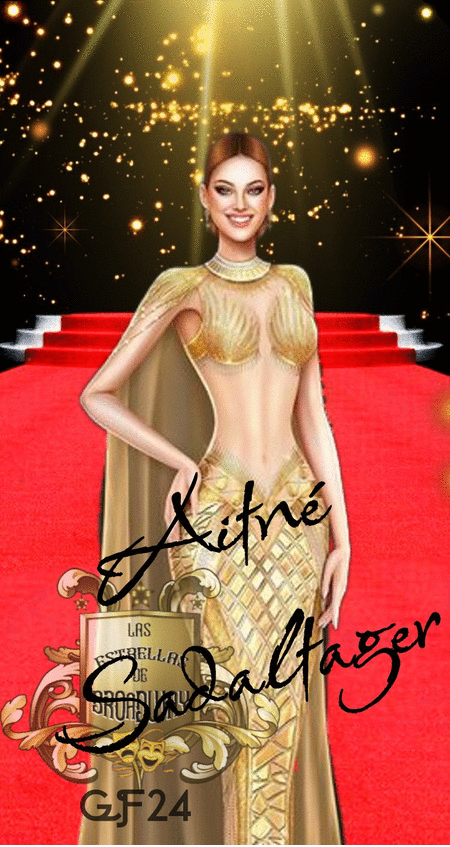
 colgadme del asta de la bandera porque pensé que era Candy
colgadme del asta de la bandera porque pensé que era Candy que se había quedado con ese monumento de hombre.
que se había quedado con ese monumento de hombre. 