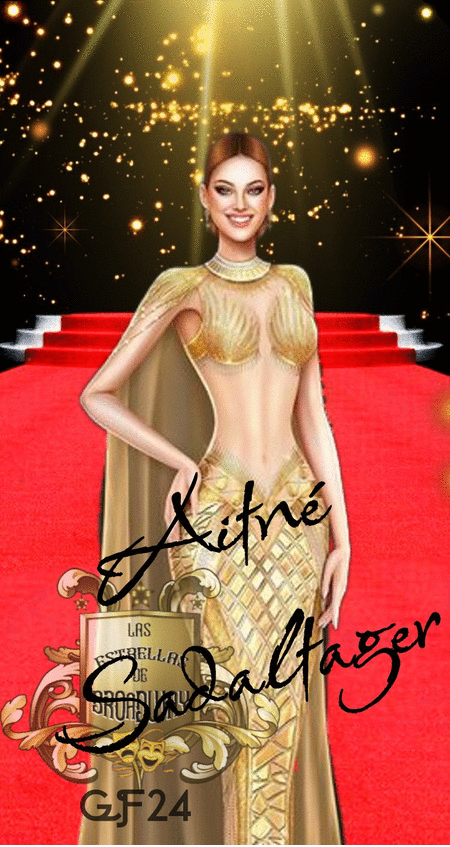¡Hola a todas!
Soy Dayana y represento a Chile jajajajaja Les cuento que es primera vez que participo activamente en el foro y en este fandom (soy de la casa Ikediana), pero, gracias a Cilenita que me animó, me lanzo con este oneshot sobre Albert y Candy y que transcurre en 1926. Candy tiene 26 años y vive en París... Para el resto de la historia, las invito a leer.

Quizás no sea demasiado tarde
Después de aquella fría noche en NY, cuando sintió que los brazos de quién no se atrevía a mirar no lograban quitar el hielo que se coló en su alma, creyó que todo acabó para ella. Sólo el volver al cálido cobijo que la esperaba en Chicago la animó. Albert la entendía, bastaba con mirarlo para que él le dijera lo que necesitaba oír. Sin embargo, cuando él también desapareció, el dolor se hizo más fuerte. Refugiada en su vocación, trabajó como una posesa para acallar los gritos de desesperación que resonaban en su cabeza, cumpliendo cada jornada con tal ahínco, que pronto comenzó a destacar. Pero nada la alivió, pues regresar a un departamento vacío sólo aumentaba su dolor. Angustiada volvió al regazo de sus madres, sin imaginar jamás que uno de los mayores misterios de su vida, sería develado cuando se vio acorralada con un matrimonio indeseado. Su mejor amigo era también su protector.
Qué fácil hubiera sido aceptar ser parte de la familia que él le ofrecía. Un lujoso hogar, una cuantiosa fortuna y la posibilidad de especializarse en lo que quisiera. Él le daba un boleto de independencia y holgura. Pero ella no quería eso, aunque, a decir verdad, tampoco tenía certeza de lo que quería. Sintiendo ese vacío en el pecho regresó a su departamento en Chicago y, la mañana que recibió una carta de Albert -porque para ella siempre sería Albert y no William- avisándole que se marchaba a Europa a cumplir con sus funciones como cabeza de familia, no lloró. Ya no tenía lágrimas para quienes la abandonaban.
El golpe de timón que tanto esperaba su vida llegó un día de invierno, cuando la gran guerra provocó que el personal de salud existente fuera escaso. Así, sin siquiera pensarlo, se subió al barco que la trasladó a París. Desde eso, pasaron nueve años.-o-
Con el viento arremolinándose entre sus piernas y levantándole el bajo del abrigo, Candy observó su reflejo en el escaparate de la tienda. Cada día, se detenía un par de minutos en ese sitio camino a la estación de autobuses. La imagen del cristal la decepcionó: su cabello despeinado, el abrigo rojo desgastado y un poco estrecho en los hombros, una bufanda mal combinada y los zapatos de pulsera ajados de tanto caminar. Se reprochó a sí misma ser tan descuidada, ya no era la chiquilla que se encaramaba en los árboles desafiando al mundo como una heroína sin capa, ahora era la enfermera en jefe del área de pediatría del Hôpital américain de París, el centro de salud más importante de la alianza franco-americana nacida en la gran guerra. Pese a que se le hacía tarde para tomar el autobús que la llevaría al pequeño departamento que rentaba en París, se animó a entrar a la tienda, después de todo, aun era temprano y sólo tardaba treinta minutos en llegar a la ciudad. Tras una hora salió cargada de bolsas, sintiéndose un tanto culpable por el derroche, pues si bien lo gastado era parte de los ahorros de su sueldo y nada relacionado con los Andley, no podía dejar de pensar en lo superficial del gasto. Se detuvo en la acera, ¿y si devolvía todo y le enviaba a sus madres ese dinero para alguna mejora en el hogar? No obstante, antes de dar media vuelta, una vocecilla le susurró al oído que no fuera tonta, que se diera un gusto aunque fuera una vez en la vida.
Sentada en el autobús, y un tanto oculta tras los paquetes, se mordió el labio inferior. Debía aprender a dejar de sentirse culpable por todo, aprender a ser egoísta de vez en cuando y, sobre todo, aprender a sentirse merecedora de cosas buenas. ¡Qué fácil parece cuando se dice, pero qué difícil es hacerlo! Más aún cuando se ha vivido tratando de agradar a los demás por no sentirse merecedora de ser amada.
Resonaron en su cabeza las palabras del médico con quien compartía largas conversaciones en los descansos del hospital: el abandono del que fue producto en su infancia, la hizo convertirse en alguien que aceptaba ser abandonada sin más. Los verdes ojos se le llenaron de lágrimas, pues esa dura verdad la golpeó como un mazo. Primero sus padres, luego, Annie, Anthony, Terry y Albert; todos la dejaron sin mirar atrás y ella, siempre los justificó. Una lágrima retenida en sus pestañas escapó al pensar en quien fue su mejor amigo. Él fue al único que buscó, mas cuando dejó de escribirle, Albert desapareció como si fuera un alivio no saber de ella.
Con la amargura quemándole la garganta, pues casi nada quedaba de la Candy fantasiosa y dulce de antaño, se internó en el frío departamento y dejó sus compras sobre la cama. Encendió la luz y se miró al espejo: no le gustó lo que vio, ya que si bien el dolor la había cambiado, se rehusaba convertirse en alguien gris; por eso, cada día, trabajaba con los niños que estaban a su cargo, luchando porque no perdieran la bondad y fe pese a las enfermedades, aunque, siendo muy sincera, esa pelea también la daba por sí misma, algo en su corazón insistía en no dejar ir la bondad. Llena de bríos y recordando la sensación adrenalínica de subirse a un árbol, tomó unas tijeras y recortó su melena, no demasiado, pero lo suficiente para peinarse como los cánones de moda dictaban. Sonrió satisfecha, sus colegas tenían razón, era guapa y no se sacaba partido.
Aprovechando el impulso, tomó otra avezada decisión. Marcó el número de su mejor amiga en el hospital. Como era de esperar, Marie festejó el llamado y la invitó presurosa a salir esa noche, pues unos amigos tocaban en la inauguración de un salón. Aguantando el frío que le hizo castañetear los dientes, se maldijo por comprar un vestido hermoso pero muy delgado; arrebujada en su nuevo abrigo de color negro, esperó en la entrada del local. A punto estuvo de aceptar un cigarrillo que un galante caballero le ofreció, pero era una profesional de la salud, debía ser consecuente. Lo que sí aceptó, fue el Martini con aceitunas que Marie pidió en la barra apenas ingresaron al bar.
Los pies le cosquilleaban con la música, pero aún nadie la invitaba a bailar, pues pese a que muchos la observaban, de ahí nadie pasó. Por eso, cuando un caballero se colocó a su lado, esperanzada giró hacia él. Casi se atoró con la aceituna que estaba masticando.
-¿Estás bien?- Albert le extendió un pulcro pañuelo para que se secara las lágrimas que el ataque de tos le provocó.
-¿Qué haces aquí?- le reprochó molesta y avergonzada. De un tirón le arrebató el pañuelo.
-Me invitó el dueño del lugar, somos socios en otros negocios- entrecerró los ojos divertido al ver que ella intentaba revisar maquillaje en la copa que estaba vacía -Vamos, te acompaño al tocador- puso una mano en su cintura con familiaridad -Estás perfecta, pero sé que querrás comprobarlo por ti misma- la empujó suavemente.
-No te he dado permiso para toquetearme- quitó la mano de su cintura -Pero agradezco tu ofrecimiento, lo último que me falta para terminar de hacer el ridículo es entrar al baño de caballeros.
Caminó sin esperarlo y, por cierto, sin darse cuenta de que los ojos color del cielo miraban cada una de las curvas que su vestido marcaba. Frente al espejo sonrió, efectivamente su maquillaje no estaba mal, los labios seguían color rojo, como la moda lo dictaba y el delineador destacaba su mirada, bueno, eso y el vestido del mismo tono. Marie tenía razón, parecía una elegante felina. Después de revisar que sus dientes no estuvieran manchados con el labial, que el cintillo de cuentas permaneciera fijo y ajustarse los guantes, hizo nota mental de jamás volver sacar de su bolso el espejo; guardó el pañuelo por inercia en el interior de este. "Esto de ser femme fatal, es agotador" pensó. Al salir, Albert estaba donde mismo, apoyando un hombro en el pasillo y fumando un cigarrillo. La blanca camisa perfectamente abotonada y el traje hecho a medida, desprendiendo en cada puntada la elegancia y seguridad que lo caracterizaban.
-No deberías fumar, hace pésimo para la salud- le dijo al pasar junto a él.
-Beber, también- le rebatió risueño.
-Yo no bebo…- se cubrió la boca y comenzó a reír -Bueno, casi nunca- se corrigió.
Calló de repente, ¿qué le estaba pasando? Se estaba comportando como una chiquilla tonta, no sabía de él hace años y lo trataba como siempre. No, él no se merecía eso. Se levantó del taburete en el que se acababa de sentar y anunció:
-Avisaré a mi amiga que me voy, tengo turno a primera hora. Fue un gusto verte, Alb… William.
Después de pedir su abrigo, y sin mirar ni por un segundo atrás, solicitó al portero que llamara un taxi. De pie en la acera, hizo una mueca al ver el elegante auto que se detuvo frente a ella.
-Te llevo.
-No es necesario- comenzó a caminar.
-Pequeña, no seas obstinada- le dijo desde el asiento de piloto. Comenzó a seguirla -Candy, te estás comportando como una chiquilla haciendo que te persiga.
Ella se detuvo de golpe y abrió la puerta con las manos temblando. Estaba furiosa, pero no iba a hacer un escándalo en la calle, tan mal no la habían educado sus madres. Además, en el fondo de su corazón, tampoco quería ocasionarle problemas a Albert. Era un personaje importante y si un periodista lo captaba siguiendo a una mujer de noche, estaría metido en un gran lío.
-No soy tu pequeña- bufó -Ni tampoco una chiquilla- volteó hacia él con los ojos centelleantes -¿Qué te has imaginado? ¿Cuántos años han pasado?- lo increpó con dureza -¿Qué te hace creer que puedes venir y tratarme como antes sólo porque así lo quieres?- lo apuntó con un dedo -Tu poder no es tan grande don William Albert Andley. Tú y yo, ya no somos nada.
Albert, que hasta ese instante se limitaba a conducir, frunció el ceño. Su rostro se convirtió en una máscara indescifrable. El silencio tensó el interior del automóvil todo lo que duró el trayecto. Llegando a destino, Candy abrió la puerta, mas antes de poner un pie en la acera se detuvo.
-Nunca te di mi dirección- dijo con un hilo de voz y sin voltear.
-Siempre he sabido dónde estás.
Tras escuchar esa respuesta, salió el vehículo. Cerró la puerta con un fuerte golpe y entró al edificio sintiendo que la piel le hervía de rabia.-o-
Obviamente le costó la vida levantarse temprano, no tenía por costumbre trasnochar ni beber. Con la cabeza zumbándole como un furioso avispero y la garganta amarga, se juró a sí misma no beber nunca más cada vez que el autobús chocó contra una piedra, el camino a la provincia de Neuilly-sur-Seine se le hizo eterno. La jornada le pareció insufrible pese al cariño que los niños le brindaron cada vez que sus dorados rizos aparecieron por las habitaciones de los convalecientes. Durante el descanso, acompañada por su amigo médico, y luego de analizar en conjunto como podrían restituir el ánimo de los pacientes que si bien no presentaban problemas físicos no mejoraban; se animó a contarle de la aparición de Albert la noche anterior.
-Entiendo, imagino cuanto te habrás alegrado- le dijo el hombretón de sesenta años y blanca barba.
-¿Alegrarme?- lo miró contrariada -¿Cómo podría alegrarme? Aparece de la nada y demuestra sin reparos saber mi dirección. Es obvio que también sabe todo de mi vida- negó con la cabeza al tiempo que sus mejillas se coloreaban -No, no, no, ¡no puedo alegrarme por algo así!- empuñó las manos -Ya no soy la chiquilla que él debía proteger, no tiene derecho a observar mi vida sin mi permiso.
-Sí- el hombre se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo -Ya no eres una chiquilla- la miró a los ojos.
Candy se sintió empequeñecer, estaba actuando justo como lo que clamaba no ser.
-Debería escucharlo…- pensó en voz alta -Todos merecemos ser oídos.
El doctor Lassone, especialista en medicina interna aunque muy interesado en los misterios de la mente, le guiñó un ojo antes de ponerse de pie y marcharse. Candy se quedó sola en el banquito donde cada día almorzaba. El sándwich enfriándose sobre su regazo mientras el viento despeinaba los rizos que rebeldes escapaban de la cofia.
Al salir del hospital, fue directo hacia el automóvil que sabía estaría en el estacionamiento. Sin saludar abrió la puerta del copiloto y subió.
-Espero que tu explicación sea buena- se acomodó en el asiento para mirar a Albert de frente.
-Cuando pude levantar la cabeza de mis obligaciones, había pasado demasiado tiempo. Entre enfrentar tu ira y pedir disculpas, preferí lo último. Sabía que nos volveríamos a ver, el tiempo era mi aliado para aplacar tu rabia.
-Tristeza, no ira- lo corrigió mirándolo a los ojos -Tú también rompiste mi corazón- la mirada color esmeralda se cristalizó -Me abandonaste, como todos lo han hecho.
-No, no lo hice.
-Verme desde un palco no es acompañarme, Albert.
-¿Ya no soy William?
-Para mí, nunca lo has sido…- abrió la puerta del automóvil -Confiaba en ti, pero me traicionaste.
-Pequeña, yo…
-Te lo dije, ya no soy tu pequeña- notó que iba a hablar, lo interrumpió -Ni tuya ni de nadie- salió del vehículo.
Durante el camino al terminal de buses, se obligó a no derramar ni una sola lágrima.-o-
Los días pasaron y ella, sin darse cuenta, comenzó a buscar con la mirada a quien había aparecido para trastocar su pacífica existencia; pero, una vez más, se había esfumado. Decidida a no caer en la desesperación que una vez vivió, se propuso romper ese patrón. Aceptó cada invitación de su mejor amiga y durante varios días acudió al club. Bailó y rió como hace mucho no lo hacía, incluso, se atrevió a beber un par de veces champaña, regocijándose con las burbujas que no sólo le cosquilleaban en la garganta, sino que, también, en los pensamientos. Cada sorbo de ese dorado licor la liberaba. Una noche, al salir del tocador en el club en el que ya se movía como pez en el agua, con garbo y elegancia, sonrió a los caballeros que galantemente le ofrecieron su compañía, atenciones que rechazó debido a que ya tenía acompañante; estaba ahí gracias a la invitación de un amigo de Marie, un joven francés divertido, ocurrente y muy simpático. Todo iba de maravillas, hasta que, al pasar frente a uno de los privados, sus ojos siempre curiosos se detuvieron en la ancha espalda y rubia cabellera que tan bien conocía. De inmediato, su mirada se trasladó hacia la despampanante morena que acompañaba a Albert. Ambos bebían champaña a luz de las velas. Sintió que su corazón se detenía por unos instantes para, enseguida, latir a toda prisa. Al voltear para regresar a su mesa, chocó con un camarero que trasladaba una bandeja llena de copas de champaña.
El estruendo hizo que Albert girara hacia el acceso del privado. Candy, antes de marcharse, le dedicó una mirada que no supo descifrar. Después de despedirse de quien lo acompañaba, pidió al anfitrión encargarse de que la dama tuviera un automóvil a disposición para llevarla a donde ella quisiera. Recorrió el bar de punta a cabo, pero su tormento particular se había esfumado.
Al no encontrarla fue directo a su departamento. Sabía muy bien cual era y cómo despistar al conserje pasado en años, que pretendía resguardar a las señoritas que ahí vivían. Golpeó a la puerta sin siquiera detenerse a pensar en que podía despertar a los vecinos. Candy abrió envuelta en una bata y a cara lavada. Sin hablar lo dejó entrar.
-¿Cómo llegaste tan rápido? ¡¿Te busqué por todas partes?!- le reprochó tirando su chaqueta sobre un sofá de felpa.
-Me trajo Alain, con él llegué al club y con él salí de ahí- caminó hacia la cocina -¿Quieres un café?... Pareces un poco achispado.
-¿Viniste hasta aquí en un automóvil sola con un hombre? ¿A estas horas?- preguntó aún molesto después de asentir con la cabeza al ofrecimiento de la bebida caliente.
-El otro día hice lo mismo contigo.
-No es lo mismo, yo soy tu tutor.
-William fue mi tutor. Tú, eres Albert- contestó sin mirarlo y colocando en una bandeja un par de tazas.
-Sabes a lo que me refiero.
-No, no lo sé- lo miró a los ojos -Explícame.
-Ese hombre podría haberse aprovechado de ti. No lo conoces.
-A ti tampoco te conozco.
Albert cerró los ojos, acusando recibo del golpe que ella le había propinado certeramente. Revolviéndose el cabello se dejó caer en el sofá. A los segundos, se soltó la corbata y desabotonó el cuello de la camisa.
-Perdóname.
Ella se sentó frente a él, dejó la charola con las tazas sobre la mesa.
-¿Qué es lo que debo perdonarte?
Albert posó la vista en uno de los oscuros brebajes por largos segundos.
-Se me fue de las manos- murmuró admitiendo por primera vez lo mal que llevaba todo lo de ser cabeza de familia -Vivo una vida que no me gusta, que no busqué. Y en ese camino perdí todo lo que me importaba.
-Tan mal no lo pasas- ironizó ella -Era muy hermosa la mujer que te acompañaba.
-Sí… y es heredera de una gran fortuna- la miró a los ojos -Justo lo que mi familia busca.
-Eres hombre, tienes una libertad que no todos poseemos- dio un sorbo a su taza de café -Nadie te cuestiona, puedes salir solo a la calle- suspiró -Puedes hacer lo que te dé la gana porque la sociedad así lo permite. No te quejes tanto, lo tienes mucho más fácil que mucha gente.
-No me quejo- la miró molesto -Estoy siendo honesto, pediste la verdad y eso te estoy dando.
-Nada de lo que dijiste es razón para alejarte de mí- su mentón tembló levemente -Te quería tanto…
Con un rápido movimiento se sentó junto a ella.
-Y yo te adoraba- con un dedo recogió la solitaria lágrima que escapó de los verdes ojos.
Ella se removió incómoda antes de ponerse de pie. Bebió otro sorbo de café.
-Es tarde, deberías irte. No tengo tu libertad, si ven a un hombre en mi departamento, me quitaran la renta.
-Puedo comprarte una casa… que digo, puedes comprarte una casa. Tienes una fortuna a tu nombre.
-¡Yo no soy una Andley!- luego de fulminarlo con la mirada se acercó a la ventana, a través de las cortinas vio las luces de la ciudad que nunca dormía -Albert, fue un gusto verte. Te deseo suerte.
Se quedó ahí, dándole la espalda hasta que escuchó que él se fue.
Al otro día, y contrariamente a sus pronósticos, Albert no desapareció, sino que fue a buscarla al hospital a la hora de almuerzo. Aprovechándose del alcahueteo de las enfermeras a cargo de Candy, pues las muchachas no podían creer que un hombre tan apuesto y distinguido estuviera ahí, logró convencerla de comer juntos en un restaurante cercano. Así la buscó cada día durante un par de semanas y, en la apretada hora que compartían, mediante la excusa de ponerse al día en lo que fue de sus vidas, avanzó paso a paso en conseguir un poco de confianza de la mujer que apenas reconocía.
Mirándola a los ojos, se dio cuenta que la otrora chiquilla desgarbada se transformó en una mujer independiente y segura. Sonrió complacido, ella era fascinante. Durante uno de esos almuerzos, entre comentarios y bromas, se sorprendieron al darse cuenta que pese a coincidir muchas veces en los mismos lugares, nunca se vieron en todos esos años.
-París es enorme…- dijo Albert antes de beber un sorbo de carmenere, vino con el que acompañaba las pastas.
-No nos movemos en los mismos círculos- lo corrigió ella.
-Sabes que no me gusta el mundo elitista, prefiero comer un emparedado sentado en un parque a estar en un restaurante.
-Estamos es un restaurante- dijo riendo antes de comer el último bocado de su almuerzo.
-Es sólo porque con tu uniforme no te puedes tirar en el pasto, es muy ajustado- sonrió de lado.
-No es ajustado, me queda perfecto- le guiñó un ojo con coquetería -Pero no me refería a eso. Pidamos la cuenta, se me hace tarde.
Al salir del restaurante, Albert la detuvo de un brazo después de ayudarla a colocarse el abrigo.
-¿A qué te referías con que no nos movemos en los mismos círculos? ¿Hay algo que debería saber?
-Me refería a que no tenemos la misma edad, eres demasiado viejo para relacionarte con mis amistades- recordando lo feliz que fue junto a él años atrás, comenzó a reír antes de intentar correr. Le fue imposible, pues Albert la tomó rápidamente de la cintura para detenerla.
-Apenas tengo treinta y siete. Eres una insolente- le dijo inclinándose. Sus rostros separados por escasos centímetros -Una pequeña insolente…
-Ya no soy tu pequeña- contestó ella sintiendo que le faltaba el aire.
-Es cierto, ya no lo eres- la soltó lentamente -Te invito a cenar.
Ella asintió.-o-
Con la mirada perdida en la rosa que decoraba el centro de la mesa del elegante restaurante, Candy escuchó todo lo que Albert le quiso contar. Rió educadamente con sus bromas y mostró genuino interés por sus negocios. Sin embargo, no lograba concentrarse. -¿Quieres más champaña?
-Sí, claro- sonrió y volvió a mirar la rosa. De fondo una orquesta amenizaba el ambiente, creando una atmósfera demasiado íntima.
-¿Estás bien?- Albert tomó su mano por sobre la mesa, la acarició por sobre la tela de los guantes -Si no estás a gusto podemos irnos.
-Ya ordenamos.
-Candy…
-Albert, ¿qué estamos haciendo?- se atrevió a mirarlo directamente, maravillándose con su perfecto y simétrico perfil decorado con tenues líneas de expresión en los ojos y frente, sin duda provocadas por numerosas horas de trabajo y reuniones.
-Íbamos a cenar.
-No te hagas el ingenuo porque sé que no lo eres- tomó su bolso de pedrería y se puso de pie -Me voy a casa, no tengo apetito.
Caminó sin comprobar si él la seguía o no, pidió su abrigo y salió a la calle. Llovía torrencialmente pero no le importó. Avanzó con el agua nublándole la vista y la cabeza convertida en una madeja imposible de desenredar. Dado que el restaurante escogido estaba cerca de su departamento para que ambos pudieran beber sin preocupaciones, apuró el paso, en pocos minutos estaría en casa. Cuando alguien la tomó del brazo no se asustó, sabía que era él. Chocó contra su pecho al girar.
-No sé qué estamos haciendo- contestó la pregunta antes formulada y mirándola a los ojos.
-Lo sabes, pero no quieres admitirlo. Ya no somos los de antes, ya no somos esos amigos- le dijo en un susurro y perdida en su mirada.
-No es fácil, mi pasado… Candy- se acercó unos centímetros -No te merezco.
-El día que me bajes del pedestal donde me tienes, búscame- se apartó de él -No soy intocable, soy digna de ser amada como cualquier mujer y no mendigaré lo que merezco- dio un paso hacia atrás. Dando media vuelta continuó el camino a su departamento.
Albert, después de girar para marcharse, se detuvo. La dejó ir una vez, no lo haría de nuevo. De dos largas zancadas la alcanzó. Afirmándole el rostro entre las manos la besó con tal ímpetu, que los labios de ella se abrieron de inmediato para recibirlo. La lluvia los golpeó sin cesar y el bolso de Candy quedó en el suelo cuando ella se aferró a él con desesperación.
A trompicones llegaron al departamento. Alientos mezclados, la piel ardiendo y el cabello mojado. Agradeciendo en lo más profundo que el conserje durmiera a esa hora de la noche, corrieron escaleras arriba. Candy sacó del bolso embarrado la llave sin siquiera mirar. El frío del departamento contrastó violentamente con el calor que de ella emanaba. Se vio atrapada contra la puerta en cosa de segundos.
-Dime que me detenga- gruñó él al tiempo que se quitaba el abrigo a tirones para, enseguida, hacer lo mismo con el de ella.
-No te detengas- con dedos temblorosos le soltó la corbata -Por favor, no te detengas- gimió al sentir suaves mordiscos en su cuello.
Él asintió y se estrelló contra ella, apretándola contra la puerta para que sintiera como la deseaba. Manos codiciosas le subieron el elegante y recién estrenado vestido de seda. Soltó una exclamación al percibir como el encaje de las medias se acababa, para dar paso a la piel suave como la porcelana. De un impulso la levantó. Ella, entendiendo el primitivo lenguaje, le envolvió las caderas con las piernas.
Ninguno de los dos supo cómo llegaron a la cama, aunque sí supieron muy bien cómo llegaron a estar desnudos sobre las sábanas. Albert casi le arrancó la ropa que se pegaba debido al agua y ella hizo lo mismo con él. Libre de pudor y remordimientos, se colocó encima y le desabrochó los pantalones. Pese a que la anatomía masculina no le era desconocida debido a su oficio, sonrió con lo que vio. Era perfecto. La desesperación dio paso al reconocimiento. Uñas rascando la piel, besos trazando caminos sinuosos y privados, ojos admirando valles y mesetas.
Sentada sobre el regazo de quien no dejaba de acariciarla, Candy se entregó por completo. Lo besó con desespero, tirándole el cabello y mordiéndole los labios. Deteniéndose unos segundos, asintió a una pregunta no formulada pero implícita en los ojos de Albert; su extensión se hizo paso en ella sin dilación y de un sólo envite.
Un grito murió en la garganta de Candy, le enterró las uñas en los hombros y sintió su cuerpo temblar de pies a cabeza. Albert se detuvo unos instantes. Arrepintiéndose por no haber sido más cuidadoso, por no preguntar lo que, minutos atrás, intuyó. Ella se abrazó a su cuello antes de susurrar:
-No te detengas…
Eso bastó para que, haciéndola girar en el lecho, comenzara la danza más antigua de la historia. Con envites lentos pero contundentes, la llenó cada vez que se sumergió en ella. Piernas enredadas y pechos rozándose. El sonido de la humedad compartida unida a la cacofonía de gemidos y jadeos llenando la habitación. La cama golpeaba contra el muro cada vez que ella, sumida en el trance previo al orgasmo pedía más. Él, buscando aliviarla, bajó una mano y acarició el lugar donde sus cuerpos se unían. El mundo de Candy explotó en mil pedazos.
Aún presa de los estertores del orgasmo, sólo atinó a abrazarlo con fuerza cuando Albert se unió a su dicha. Se miraron en silencio hasta que las respiraciones se acompasaron. Al rato, y mientras la noche continuaba su avance sobre París, se besaron para iniciar todo de nuevo.-o-
Cuando Candy despertó, lo primero que sintió fue un incómodo ardor entre las piernas, luego, cada músculo del cuerpo dolorido. Se sentó y levantó las cobijas, gracias a Dios la cama no estaba manchada. Sonriendo se arregló el cabello, o al menos intentó hacerlo mientras recordaba momentos de la mejor noche de su vida. Sin embargo, junto con el sol golpeándole la cara, se dio cuenta de que estaba sola, y no únicamente en el lecho, sino que en el departamento. Después de abrigarse con una bata buscó las pertenencias de Albert, no había nada, ni siquiera las llaves de su coche. Calentó agua y se hizo un café muy cargado, tenía que estar alerta, pues su turno empezaba en un par de horas. Luchando contra la desazón que poco a poco se colaba en su pecho, aceptó que la gente no cambiaba. Él simplemente había desaparecido como otras veces.
Al ponerse de pie para dejar las cosas en la cocina antes de darse un baño, dio un respingo cuando la puerta del departamento se abrió. Albert entró afirmando una caja con bollos recién horneados y el periódico bajo el brazo.
-Estás arrugando la nariz- bromeó acercándose -Pensaste que había desaparecido- la besó en los labios.
-Bueno, tu pasado te condena- contestó con coquetería, dejando salir el aire que no se había dado cuenta retenía en el pecho. Le quitó el periódico y se sentó frente a la mesita -Ya bebí un café, pero, si te tomaste la molestia de ir por bollos, espero un desayuno como se debe.
Albert fue a la cocina riendo. Mientras los utensilios sonaban a lo lejos, Candy comenzó a hojear el periódico. No fue capaz de agradecer la taza de humeante café que apareció frente a ella, pues el titular de una noticia robó toda su atención: "El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Susana Marlow, esposa del afamado actor de Broadway Terrence Grandchester".
-¿Todo bien o hay alguna nueva guerra que debamos lamentar?- preguntó despreocupadamente Albert.
-Sí… digo, todo está bien- contestó ella, pero, ¿realmente lo estaba?FIN

Gracias miles a Cilenita79 y Krimhild que me prestaron sus ojos para batear, fue bien entretenido entrar por fin a este fandom. 


 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar




 Uff que manera de "estrenarte" en el fandom.
Uff que manera de "estrenarte" en el fandom. 



 jajaj con bombo y platillo así que realmente espero que no sea lo último que leemos de ti.
jajaj con bombo y platillo así que realmente espero que no sea lo último que leemos de ti.