Capítulo 1
La boda
De pie ante el altar de la iglesia de St. James, lady Candice White repetía los votos que el hombre de Dios —parado al otro lado—, pronunciaba. A pesar de que sus labios se movían en el momento correcto, su mente estaba muy lejos de ahí, aferrada al recuerdo del bochornoso momento que la convirtió en la segunda «Doddingirl» de la temporada. La primera de ese año fue su prima Harriet, actual marquesa de Cornwall; aun cuando la caída en desgracia de esta ocurrió en la velada de los Winchester, lady Harriet todavía era considerada una sucesora más de lady Doddington —la primera dama en protagonizar un escándalo en el baile de los Ross siglo y medio atrás—. Desde aquella lejana noche de principios del siglo XVIII, esas damas caídas en desgracia eran llamadas «Doddingirl», a sus espaldas por supuesto. La gala de los condes de Ross recibió el sobrenombre de «baile del escándalo» a causa de la propensión de las damas jóvenes a comprometer su honra al sucumbir a las palabras licenciosas de un, aún más licencioso, caballero.
Ella no había sucumbido a nada, por supuesto. Lo último que quería era cruzar media palabra —del tipo que fuera—, con el arrogante marqués de Graham. A pesar de ello, las circunstancias se confabularon en su contra, poniéndola en una posición tan delicada que no tuvo más remedio que ceder a la presión social y dar el sí en una boda apresurada.
Dos días atrás había estado en el glamuroso salón de los condes de Ross, aguantando la respiración de cuando en cuando para soportar el hedor rancio que despedía el viejo conde de Perth mientras bailaba con él; el caballero era su más ferviente admirador —por no decir que era el único, sus casi veintidós años la ponían en una clara desventaja frente a todos los capullos que florecían esa temporada—. Lord Perth, cuyo heredero era mayor que ella, no cejaba en su empeño de casarse en segundas nupcias, lo cual no le habría importado lo más mínimo si la receptora de sus intenciones no hubiera sido ella. Lo peor es que lo había alentado. Repetidas veces. La situación económica de su familia no estaba para ponerse a verle el diente al caballo por lo que, a pesar de las protestas de Harriet, había decidido que cuando el viejo conde pidiera hablar con ella en privado diría que sí.
Pero nada de eso importaba ya. Sus planes de convertirse en la condesa de Perth y quitarle a su familia la pesada carga de su falta de dote —gracias a que al viejo conde solo le interesaban su juventud y belleza—, fueron saboteados por el entrometido marqués.
Sus ojos, de color del caramelo, se desviaron para mirar de reojo al hombre de pie junto a ella. Solo podía ver su perfil, su vista enseguida fue atraída por esa mandíbula definida que alguna vez afeitó. Recordaba con suma nitidez la aspereza de esta cuando transcurrían más de dos días sin pasarle la navaja. Apretó los labios, disgustada por el derrotero que estaban tomando sus pensamientos y los desechó enseguida.
Regresó la mirada al hombre que acababa de bendecirlos y, de algún modo, la tensión que experimentaba desde que fueran sorprendidos por lady Midleton y lady Ross discutiendo acaloradamente —sin la compañía de una dama que diera respetabilidad al encuentro—, se disolvió. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Su buena reputación, puesta en entredicho por su propia estupidez, acababa de ser restaurada gracias al sagrado matrimonio. El pensamiento casi la hizo emitir un bufido nada digno de su nuevo estatus —ni del de ninguna dama para ser honestos.
—Enhorabuena, lady Graham.
Las palabras del vicario retumbaron en su interior, dándole otro golpe de realidad. No solo acababa de salvar su reputación y la de toda su familia al aceptar la reparación ofrecida por el marqués, sino que desde ese instante era la marquesa de Graham e iba a tener que compartir el techo con su nuevo marido. ¿Cómo iba a hacer para soportarlo por el resto de su vida si ni siquiera podían tener una conversación educada? Solo bastaba ver a dónde los había llevado su animadversión.
Su último pensamiento, antes de que sus respectivas familias se acercaran a felicitarlos fue: «Señor, no permitas que me convierta en asesina».
Lord Terrence, marqués de Graham, aceptó la felicitación del duque de Cornwall. Lord Archibald era esposo de Annie, su hermana pequeña. Se habían casado en secreto ese mismo año, al inicio de la temporada social. Sus nupcias causaron revuelo entre sus pares, un duque no aparecía de repente con una esposa desconocida aferrada a su brazo sin que nadie hiciera eco del asunto. Por fortuna para ellos, el escándalo protagonizado por los marqueses de Ardley se robó la atención de todo el mundo y su boda secreta quedó en el olvido.
—Enhorabuena, Graham. —Lord Albert, el marqués de Ardley, fue quien extendió ahora la felicitación.
—Probablemente estés más feliz que yo —replicó un tanto irónico.
La expresión de Ardley no varió, salvo por el brillo malicioso en sus ojos del color del cielo.
—Mi esposa y yo agradecemos tu noble contribución para que dejáramos de ser el centro de los cotilleos.
—Un placer servir a tan buena causa —apuntó con un ademán, fingiendo una reverencia.
—Espero que estés consciente de dónde te metiste —murmuró lord Ardley, conocía de sobra el carácter de su prima política.
Graham desvió la mirada del marqués para posarla en su esposa. Por la postura de esta intuyó que lo que fuera que su prima —la esposa de Ardley—, le estuviera diciendo, no era de su agrado. Sabía bien que no tendría ningún reparo en hacerse oír y exponer su punto de vista. Ese rasgo afilado de su personalidad era el que más dolores de cabeza le daba, pero también el que más le atraía. Sin darse cuenta, una sonrisa afloró en sus labios y su mirada zafiro se encendió.
—Oh, él lo sabe, Ardley —intervino Cornwall al notar su expresión—. Y estoy seguro de que va a disfrutar cada segundo.
Graham no respondió, al menos no con palabras. La sonrisa que exhibía fue suficiente para los hombres que lo acompañaban, prueba inequívoca de que para el marqués esta boda no suponía ningún sacrificio.
Ella no había sucumbido a nada, por supuesto. Lo último que quería era cruzar media palabra —del tipo que fuera—, con el arrogante marqués de Graham. A pesar de ello, las circunstancias se confabularon en su contra, poniéndola en una posición tan delicada que no tuvo más remedio que ceder a la presión social y dar el sí en una boda apresurada.
Dos días atrás había estado en el glamuroso salón de los condes de Ross, aguantando la respiración de cuando en cuando para soportar el hedor rancio que despedía el viejo conde de Perth mientras bailaba con él; el caballero era su más ferviente admirador —por no decir que era el único, sus casi veintidós años la ponían en una clara desventaja frente a todos los capullos que florecían esa temporada—. Lord Perth, cuyo heredero era mayor que ella, no cejaba en su empeño de casarse en segundas nupcias, lo cual no le habría importado lo más mínimo si la receptora de sus intenciones no hubiera sido ella. Lo peor es que lo había alentado. Repetidas veces. La situación económica de su familia no estaba para ponerse a verle el diente al caballo por lo que, a pesar de las protestas de Harriet, había decidido que cuando el viejo conde pidiera hablar con ella en privado diría que sí.
Pero nada de eso importaba ya. Sus planes de convertirse en la condesa de Perth y quitarle a su familia la pesada carga de su falta de dote —gracias a que al viejo conde solo le interesaban su juventud y belleza—, fueron saboteados por el entrometido marqués.
Sus ojos, de color del caramelo, se desviaron para mirar de reojo al hombre de pie junto a ella. Solo podía ver su perfil, su vista enseguida fue atraída por esa mandíbula definida que alguna vez afeitó. Recordaba con suma nitidez la aspereza de esta cuando transcurrían más de dos días sin pasarle la navaja. Apretó los labios, disgustada por el derrotero que estaban tomando sus pensamientos y los desechó enseguida.
Regresó la mirada al hombre que acababa de bendecirlos y, de algún modo, la tensión que experimentaba desde que fueran sorprendidos por lady Midleton y lady Ross discutiendo acaloradamente —sin la compañía de una dama que diera respetabilidad al encuentro—, se disolvió. Estaba hecho. No había vuelta atrás. Su buena reputación, puesta en entredicho por su propia estupidez, acababa de ser restaurada gracias al sagrado matrimonio. El pensamiento casi la hizo emitir un bufido nada digno de su nuevo estatus —ni del de ninguna dama para ser honestos.
—Enhorabuena, lady Graham.
Las palabras del vicario retumbaron en su interior, dándole otro golpe de realidad. No solo acababa de salvar su reputación y la de toda su familia al aceptar la reparación ofrecida por el marqués, sino que desde ese instante era la marquesa de Graham e iba a tener que compartir el techo con su nuevo marido. ¿Cómo iba a hacer para soportarlo por el resto de su vida si ni siquiera podían tener una conversación educada? Solo bastaba ver a dónde los había llevado su animadversión.
Su último pensamiento, antes de que sus respectivas familias se acercaran a felicitarlos fue: «Señor, no permitas que me convierta en asesina».
Lord Terrence, marqués de Graham, aceptó la felicitación del duque de Cornwall. Lord Archibald era esposo de Annie, su hermana pequeña. Se habían casado en secreto ese mismo año, al inicio de la temporada social. Sus nupcias causaron revuelo entre sus pares, un duque no aparecía de repente con una esposa desconocida aferrada a su brazo sin que nadie hiciera eco del asunto. Por fortuna para ellos, el escándalo protagonizado por los marqueses de Ardley se robó la atención de todo el mundo y su boda secreta quedó en el olvido.
—Enhorabuena, Graham. —Lord Albert, el marqués de Ardley, fue quien extendió ahora la felicitación.
—Probablemente estés más feliz que yo —replicó un tanto irónico.
La expresión de Ardley no varió, salvo por el brillo malicioso en sus ojos del color del cielo.
—Mi esposa y yo agradecemos tu noble contribución para que dejáramos de ser el centro de los cotilleos.
—Un placer servir a tan buena causa —apuntó con un ademán, fingiendo una reverencia.
—Espero que estés consciente de dónde te metiste —murmuró lord Ardley, conocía de sobra el carácter de su prima política.
Graham desvió la mirada del marqués para posarla en su esposa. Por la postura de esta intuyó que lo que fuera que su prima —la esposa de Ardley—, le estuviera diciendo, no era de su agrado. Sabía bien que no tendría ningún reparo en hacerse oír y exponer su punto de vista. Ese rasgo afilado de su personalidad era el que más dolores de cabeza le daba, pero también el que más le atraía. Sin darse cuenta, una sonrisa afloró en sus labios y su mirada zafiro se encendió.
—Oh, él lo sabe, Ardley —intervino Cornwall al notar su expresión—. Y estoy seguro de que va a disfrutar cada segundo.
Graham no respondió, al menos no con palabras. La sonrisa que exhibía fue suficiente para los hombres que lo acompañaban, prueba inequívoca de que para el marqués esta boda no suponía ningún sacrificio.
***
Hola. Un gusto estar otra vez por aquí. Esta historia viene acompañada de una dinámica que me gusta mucho y consiste en que, en los comentarios de cada capítulo, me dejen una palabra. La que quieran. Al final del día enlistaré las palabras que hayan propuesto y haré un sorteo con ellas, la palabra que resulte seleccionada será el tema del siguiente capítulo.La recepción de palabras cierra todos los días a las 06 de la tarde (hora de la CDMX).
P.D. Para el de hoy obtuvimos la palabra de las que dejaron en el post que Kelly publicó ayer.

 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar


 muy buen inicio Jari.
muy buen inicio Jari. 



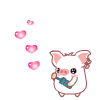




 me fascinan tus historias Jari.
me fascinan tus historias Jari.



