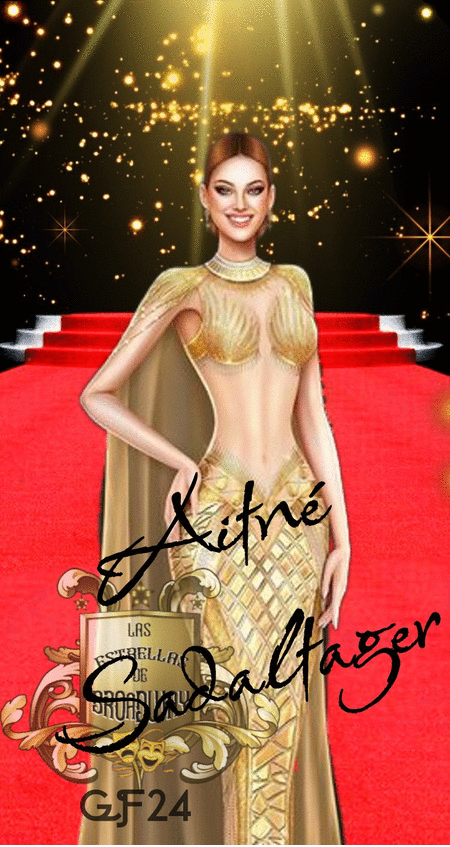Este fic està dedicado a Galilea Johnson, aunque ya no estè por aquì...
George caminaba y sentìa en sus pies las losas dispares que formaban el camino que se internaba en el jardìn. Aquel jardìn que se habìa convertido en su sitio favorito de todo el mundo.
Si lo pensaba con detenimiento, existìa una gran sabidurìa en el camino enlosado que recorrìa: las rosas, hermosas y sobrecogedoras, guardaban, dentro, las espinas con las que se defendìan. Y ese angosto pero sòlido sendero, marcaba su propio espacio para estar a salvo de cualquier dolor.
Podìa admirar las flores, dejarse invadir por su aroma y evitar ser lastimado por ellas... aunque, ¿què era un poco màs de dolor, a fin de cuentas? George Johnson se detuvo en medio de aquel mar de rosas que lo rodeaba y cerrò los ojos, inspirando hasta llenar su pecho con el aroma que solìa inundarlo como una ola que arrasaba con todo en su interior.
Su figura enfundada en el fino traje negro, se asemejaba a la de una estatua reluciente bajo el sol primaveral. La brisa acariciaba su cabello negro como el ala de un cuervo y apenas parecìa respirar.
George querìa una màquina del tiempo para eternizar momentos. Temìa que su memoria no supiera guardar todos los que atesoraba y que el tiempo cubriera con su manto blanco los recuerdos màs valiosos de su vida.
Hacìa tiempo que no creìa en acariciar frìas piedras esculpidas. Parecìa que sus manos habìan vuelto a labrar lo que ya habìa sido labrado y el gèlido màrmol blanco nunca le dio el consuelo que èl necesitaba.
Se habìa hecho a sì mismo un hombre pràctico y dentro de su rìgido esquema de vida, quedaba lejos la opciòn de considerarse a sì mismo voluble o temperamental.
Su ùnica excepciòn habìa sido ella, la dueña de aquel rosal. La razòn por la que un campo de flores significaba màs que una frìa làpida. ¡Què locura habìa sido buscar la calidez de su piel en el màrmol de su tumba! ¡Pero es que George no sabìa dònde encontrarla!
La de noches que se habìa deslizado fuera de la casa para atravesar ese campo y llegar hasta donde su cuerpo reposaba inerte y frìo… ¡Las incontables làgrimas que habìa derramado sobre esa tumba a la que su dolor no le importaba!
Y George golpeaba la piedra, aquella que una vez màs le impedìa estar con ella. Siempre, ¡siempre algo en medio de ellos…! Siempre èl de pie en su pedacito de camino enlosado, vièndola de lejos…
Siempre añoràndola, deseàndola, respiràndola. Siempre con ansias de recorrer sus dedos por su piel, tan blanca como el màrmol… ese al que sus sùplicas y reclamos no le importaban y le impedìa rodearla con sus brazos y morir allì, a su lado, junto a ella…
George ya no lloraba. Su tristeza ya no llegaba a las làgrimas. Formaba parte de èl, como su sangre o como su amor. Como la seguridad de que, para siempre, estarìa solo hasta morir, esperando encontrarla màs allà de la muerte. Esa era su ùnica incierta certeza.
Y mientras, con los ojos cerrados y el viento acariciàndole los cabellos, George Johnson inspiraba el embriagador aroma de las rosas de su amada Pauna, recordaba las noches que ambos le robaron al tiempo y a la vida.
Las noches en las que siendo uno mismo, ni siquiera hicieron falta las palabras para saber que ya nunca serìan capaces de pertenecer a nadie màs y que sus almas ya no estarìan completas la una sin la otra.
Aquellas noches en las que la blanca piel de ambos formaba un manto que lo cubrìa todo de sublime pasiòn…
-Mary, ¿ha visto a George?
-La ùltima vez que lo vi se dirigìa fuera de la casa, señor, ¿quiere que mande a buscarlo?
Albert se dirigiò al amplio ventanal de su biblioteca y vio a lo lejos la querida figura inmòvil en medio de las rosas.
-No, Mary, dèjelo asì.

 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar

 mendigo cucu
mendigo cucu  lo despertó en el peor momento, suele pasar
lo despertó en el peor momento, suele pasar  y con esa música de fonodo
y con esa música de fonodo