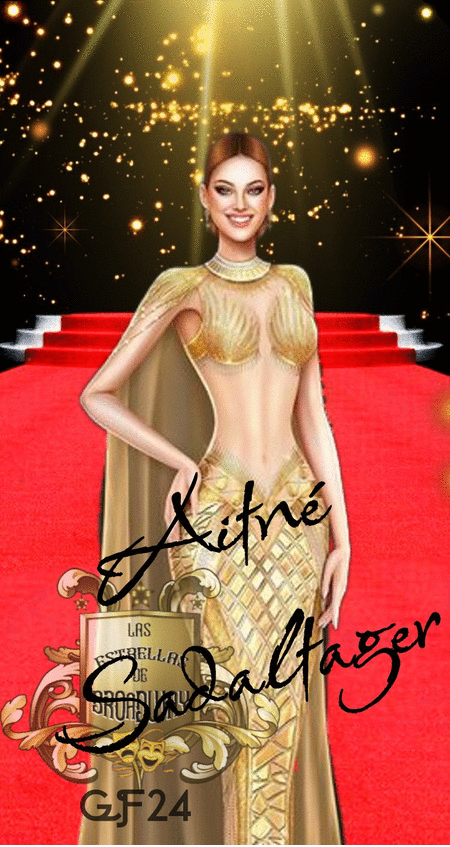¡Bienvenida quien se acerque por aquì!
Suspirar o dejar de respirar
Suspirar o dejar de respirar
La mirada de Albert se perdìa en el horizonte en el que el sol empezaba a ponerse detràs de unas nubes que eran dignas de ser pintadas por Thomas Cole. Hizo la nota mental para sì mismo de que al regresar a la oficina, iba a viajar al Museo Metropolitano de Nueva York, a indagar sobre su obra; querìa tener algo que le recordara estos dìas lejos de todo, aunque no fuera el paisaje que contemplaba ahora mismo.
El asumir la responsabilidad de la Familia Andrew, no era tarea pequeña y dìas existìan en los que Albert se sentìa abrumado por la jungla de concreto que era Chicago. Cambiò la nota mental que hizo para sì mismo y la transfiriò a George. A èl ya le bastaba Chicago como para irse a Nueva York a sentirse atrapado entre rascacielos.
Comprendìa perfectamente lo que ser el cabeza de la familia representaba pero su corazòn se habìa quedado enamorado de las grandes planicies de Àfrica. De esa libertad que sòlo allì era posible. De el aire caliente, cargado de olores que a otros resultaban insoportables. De las noches en las que las estrellas brillaban sobre su cabeza y los grillos eran la ùnica mùsica que le gustaba escuchar.
De la vida, tan diferente. Tan distante de todo aquello que necesitaba aprender a controlar. Albert nunca se habìa mentido a sì mismo. Sabìa lo que querìa y siempre habìa hecho lo necesario para obtenerlo. Era digno de menciòn el hecho de que, hasta el momento, no se hubiera convertido en un inescrupuloso que empleara todo el poder que ostentaba para causas reprobables.
Solìa sonreìr ante esa perspectiva. Porque sì, en esta vida, todo era cuestiòn de perspectivas. Quien lo veìa por la calle, con su ropa desgastada y esa barba tras la que ocultaba su rostro de los extraños, jamàs podìa imaginarse el poder que ese hombre, casi harapiento, ostentaba en las vidas de tantas personas.
La noche iba cayendo y, dentro de sus pensamientos, que se encontraban en los verdes y àridos a la vez parajes de ese otro continente que le habìa robado el corazòn, pudo escuchar esos pasos a los que se habìa acostumbrado desde niño. Lo esperò sosegadamente, porque si George venìa a buscarlo, era por algo importante.
Los dos habìan adquirido esa familiaridad que le permite a las personas entender cuàndo acercarse y cuàndo no. Y, entre ellos, esos silencios, muchas veces hablaban màs alto que mil palabras.
-Señor, disculpe…
-George, me gustarìa saber cuàndo va a ser el dìa en que, ¡al fin!, decidas acceder a dejar de llamarme “señor”...
El silencio se hizo presente. Albert sabìa hasta dònde insistir.
-Dime, ¿què pasa?
George extendiò el temido papel blanco.
-Carta de la señorita Candy, señor.
Existìan momentos en la vida de Albert donde no sabìa si suspirar o dejar de respirar. Y recibir cartas de Candy, era uno de esos momentos. Ella era uno de los motivos de haber anunciado un viaje de negocios impostergable a Europa, cuando en realidad, habìan empacado sus maletas con George y se habìan embarcado rumbo a Escocia.
Existìa algo màgico en esas tierras que hacìa que su mente se relajara y se alejara de todo aquello que lo abrumaba. Y Candy era el principal motivo para sentirse abrumado. No habìa encontrado otra opciòn màs que huir. Porque huìda habìa sido, para què engañarse. Y, en ùltima instancia, a la ùnica persona que podìa engañar era a George y a George èl no podìa engañarlo.
Sin decir una sola palabra, cuando Albert le habìa dicho que lo arreglara todo para irse a Escocia, George lo organizò todo para que al dìa siguiente, los dos estuvieran subidos en el barco y zarpando hacia el Reino Unido.
Pero lo que George no decìa, tambièn lo perseguìa. Es màs, los silencios de George gritaban màs fuerte que si se pasara hablàndole por horas sin fin.
Albert guardò silencio mientras tomaba la carta de Candy en sus manos. Ninguno de los dos hombres hablò. Los silencios incòmodos entre ellos eran tan poco comunes que, cuando acontencìan, era porque algo habìa que solucionar y, y habìa que solucionarlo con urgencia.
-¿Querrìas decirme lo que piensas, por favor?
-Pienso que no deberìa usted huir de lo que siente por la señorita Candy.
-No puedo hacerle frente, George… ella me ve como a un amigo… como a su confidente… como a su… no lo sè… ...No creo que haya olvidado a Terry.
-El joven Grandchester està casado, señor.
-¿Y desde cuàndo que una persona estè casada implica que no se pueda sentir algo por ella, George?
George guardò silencio. ¡Què bien sabìa èl esa dura lecciòn de la vida! Pauna se habìa casado y no por eso èl habìa dejado de amarla. La amaba con cada dìa que pasaba, con cada movimiento y mirada, con cada expresiòn de sus hermosos ojos verdes. Con cada sonrisa. Con las miradas que ambos compartìan… sì, George sabìa que un matrimonio no implicaba dejar de amar a alguien.
-Me has pedido mi opiniòn y te darè mi opiniòn, Albert.
Albert abriò los ojos con sorpresa pero no dijo nada.
-Tienes dos opciones, Albert. O arriesgarte o abandonarla para siempre. No me refiero a dejarla desamparada. Negarle lo que le corresponde. Me refiero a abandonar, para siempre, la idea de una vida junto a ella.
George colocò su mano en el hombro de Albert y èste comprendiò que iba a decirle algo sumamente importante.
-Tù sabes que yo amaba a tu hermana, Albert. Màs que a mi vida. Perderla ha sido lo màs duro que he vivido y, aunque no son mìos, los veo a ti y a Anthony como si lo fueran. No la dejes ir, Albert. Vas a arrepentirte toda tu vida si lo haces. Lucha por ella y convièrtela en tu esposa.
Albert sabìa de los sentimientos de George por su hermana. Era el hecho de exteriorizarlos lo que lo tenìa un poco deslumbrado. Si George estaba dàndole semejante consejo, era por algo. Y se sintiò como un niño que recibe la bendiciòn de su papà para ir a conquistar a la chica que le robaba el sueño.
-Empaca las cosas, George, volvemos a Amèrica.
El asumir la responsabilidad de la Familia Andrew, no era tarea pequeña y dìas existìan en los que Albert se sentìa abrumado por la jungla de concreto que era Chicago. Cambiò la nota mental que hizo para sì mismo y la transfiriò a George. A èl ya le bastaba Chicago como para irse a Nueva York a sentirse atrapado entre rascacielos.
Comprendìa perfectamente lo que ser el cabeza de la familia representaba pero su corazòn se habìa quedado enamorado de las grandes planicies de Àfrica. De esa libertad que sòlo allì era posible. De el aire caliente, cargado de olores que a otros resultaban insoportables. De las noches en las que las estrellas brillaban sobre su cabeza y los grillos eran la ùnica mùsica que le gustaba escuchar.
De la vida, tan diferente. Tan distante de todo aquello que necesitaba aprender a controlar. Albert nunca se habìa mentido a sì mismo. Sabìa lo que querìa y siempre habìa hecho lo necesario para obtenerlo. Era digno de menciòn el hecho de que, hasta el momento, no se hubiera convertido en un inescrupuloso que empleara todo el poder que ostentaba para causas reprobables.
Solìa sonreìr ante esa perspectiva. Porque sì, en esta vida, todo era cuestiòn de perspectivas. Quien lo veìa por la calle, con su ropa desgastada y esa barba tras la que ocultaba su rostro de los extraños, jamàs podìa imaginarse el poder que ese hombre, casi harapiento, ostentaba en las vidas de tantas personas.
La noche iba cayendo y, dentro de sus pensamientos, que se encontraban en los verdes y àridos a la vez parajes de ese otro continente que le habìa robado el corazòn, pudo escuchar esos pasos a los que se habìa acostumbrado desde niño. Lo esperò sosegadamente, porque si George venìa a buscarlo, era por algo importante.
Los dos habìan adquirido esa familiaridad que le permite a las personas entender cuàndo acercarse y cuàndo no. Y, entre ellos, esos silencios, muchas veces hablaban màs alto que mil palabras.
-Señor, disculpe…
-George, me gustarìa saber cuàndo va a ser el dìa en que, ¡al fin!, decidas acceder a dejar de llamarme “señor”...
El silencio se hizo presente. Albert sabìa hasta dònde insistir.
-Dime, ¿què pasa?
George extendiò el temido papel blanco.
-Carta de la señorita Candy, señor.
Existìan momentos en la vida de Albert donde no sabìa si suspirar o dejar de respirar. Y recibir cartas de Candy, era uno de esos momentos. Ella era uno de los motivos de haber anunciado un viaje de negocios impostergable a Europa, cuando en realidad, habìan empacado sus maletas con George y se habìan embarcado rumbo a Escocia.
Existìa algo màgico en esas tierras que hacìa que su mente se relajara y se alejara de todo aquello que lo abrumaba. Y Candy era el principal motivo para sentirse abrumado. No habìa encontrado otra opciòn màs que huir. Porque huìda habìa sido, para què engañarse. Y, en ùltima instancia, a la ùnica persona que podìa engañar era a George y a George èl no podìa engañarlo.
Sin decir una sola palabra, cuando Albert le habìa dicho que lo arreglara todo para irse a Escocia, George lo organizò todo para que al dìa siguiente, los dos estuvieran subidos en el barco y zarpando hacia el Reino Unido.
Pero lo que George no decìa, tambièn lo perseguìa. Es màs, los silencios de George gritaban màs fuerte que si se pasara hablàndole por horas sin fin.
Albert guardò silencio mientras tomaba la carta de Candy en sus manos. Ninguno de los dos hombres hablò. Los silencios incòmodos entre ellos eran tan poco comunes que, cuando acontencìan, era porque algo habìa que solucionar y, y habìa que solucionarlo con urgencia.
-¿Querrìas decirme lo que piensas, por favor?
-Pienso que no deberìa usted huir de lo que siente por la señorita Candy.
-No puedo hacerle frente, George… ella me ve como a un amigo… como a su confidente… como a su… no lo sè… ...No creo que haya olvidado a Terry.
-El joven Grandchester està casado, señor.
-¿Y desde cuàndo que una persona estè casada implica que no se pueda sentir algo por ella, George?
George guardò silencio. ¡Què bien sabìa èl esa dura lecciòn de la vida! Pauna se habìa casado y no por eso èl habìa dejado de amarla. La amaba con cada dìa que pasaba, con cada movimiento y mirada, con cada expresiòn de sus hermosos ojos verdes. Con cada sonrisa. Con las miradas que ambos compartìan… sì, George sabìa que un matrimonio no implicaba dejar de amar a alguien.
-Me has pedido mi opiniòn y te darè mi opiniòn, Albert.
Albert abriò los ojos con sorpresa pero no dijo nada.
-Tienes dos opciones, Albert. O arriesgarte o abandonarla para siempre. No me refiero a dejarla desamparada. Negarle lo que le corresponde. Me refiero a abandonar, para siempre, la idea de una vida junto a ella.
George colocò su mano en el hombro de Albert y èste comprendiò que iba a decirle algo sumamente importante.
-Tù sabes que yo amaba a tu hermana, Albert. Màs que a mi vida. Perderla ha sido lo màs duro que he vivido y, aunque no son mìos, los veo a ti y a Anthony como si lo fueran. No la dejes ir, Albert. Vas a arrepentirte toda tu vida si lo haces. Lucha por ella y convièrtela en tu esposa.
Albert sabìa de los sentimientos de George por su hermana. Era el hecho de exteriorizarlos lo que lo tenìa un poco deslumbrado. Si George estaba dàndole semejante consejo, era por algo. Y se sintiò como un niño que recibe la bendiciòn de su papà para ir a conquistar a la chica que le robaba el sueño.
-Empaca las cosas, George, volvemos a Amèrica.

 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar













 .
.
 creo que hasta me senté allí con ellos y me pedí un té
creo que hasta me senté allí con ellos y me pedí un té