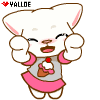Para retomar las continuaciones Candy-Candy, aquí les traigo una nueva versión; mencionándoles que los nombres de algunos personajes y personajes en sí, no me pertenecen sino a sus debidos autores. Yo lo soy de esta idea, la cual espero sea de su agrado.
. . .

. . .
CAPÍTULO VIII
by
LADY GRAHAM
. . .
. . .
El cometido por la pareja Leagan se discutía en un cuarto privado. Las personas involucradas en el incidente suscitado en las puertas del Hotel Royal eran sometidas a dar una palabra y guardarla en silencio, no sólo por el perjuicio de sus clientes sino por el prestigio del nombre mismo. Además, grande responsabilidad habían aceptado en el momento de hospedarlos. Por suerte aquello no hubo pasado a mayores; pero para evitar inesperadas sorpresas, el manager del lugar se dispuso a colocar guardias de seguridad en el piso de la suite presidencial y proteger así a los electos gobernadores neoyorkinos; y ya llegada la claridad del día entregarles salvos y sanos.
Quien ya habíamos dicho que no estaba, arribaba a una dirección. Creyendo que era la suya, un aturdido hombre se bajó del auto para meterse por la puerta que se le abría a su paso
– Por acá – se le indicaba. Y él, todavía presa de su dolor y con la cabeza llena de mil cosas que no tenían ningún sentido, en el sofá que divisara fue a tirarse.
Porque control sobre sí mismo no tenía, ¡presto! el hermano de Amara fue a su auxilio y lo acomodó debidamente.
– Ya está, mi amigo – y aquél apenas correspondió el gesto. Posteriormente Terruce Grandchester se quedó dormido.
Para no interrumpirlo, los tres seres que lo miraban, lo hacían en silencio. Sin embargo, en sus interiores, cada uno le dedicaba sus pensamientos. Por ejemplo:
– Las mujeres sí que son malas. Yo por eso, ni me meto con ellas – decía para sí un hermano. En cambio la hermana, agarrando la frezada cercana, conforme la colocaba en aquel humano…
– Cuánto sufrimiento hay en los tres. Tú –, a quien le acariciaba una mejilla, – por no tenerla contigo a pesar de ser la vida en ella. Ella por estar dando una felicidad ajena y aquél, el más desafortunado de todos.
– No hay amor que mate, hijo. Somos nosotros mismos los asesinos del amor. Hoy descánsate, muchacho, y de verdad deseo que mañana veas las cosas de otro color.
Por lo anteriormente presenciado, la visita que había en casa, no representaba peligro. Así que, el Señor Davis, previo a emprender un camino, palmeó el brazo de su hijo quien lo seguiría, dejándose a Amara y a Terruce a solas. Así, y ella al pendiente, acabaron las horas de oscuridad.
Al iluminar un rayo de sol y éste al varonil rostro, lo cálido consiguió que poco a poco se abriera un par de ojos. Ellos, sorprendidos, revisaron al lugar. Pero en el momento de querer levantar una mano para llevársela a la sien que le punzó gravemente, Terruce inclinó la cabeza hacia el brazo, que doblado, yacía en su pierna. La frente de Amara descansaba en el borde del sofá; y en el instante de sentir que él se enderezaba, se irguió. Para vigilarlo de cerca ella se había sentado en el suelo; y desde ahí le sonreía y le preguntaba…
– ¿Cómo se siente?
– ¿Cómo llegué aquí? – hubo sido la contestación.
– Nosotros le trajimos para que descansara. Espero lo haya hecho.
– Me duele la cabeza.
– En un momento le traigo té y una aspirina.
– No – dijo Terry, sujetando su mano la delgada y morena muñeca que se apoyaba del sillón. – No se vaya.
– No lo haré – respondió Amara volviéndose a su lugar. – ¿Quiere hablar?
– Creo… que no será necesario.
– Muchos dicen que ayuda – eso ella seguía pretendiendo.
– Sin embargo… ¿no le quedó claro con lo visto?
– Por supuesto, Terruce.
– Patético, ¿cierto?
– Para nada. Yo noté de lo más normal su reacción.
– ¿En serio?
– Sí; y para serle honesta, también hubiera hecho lo mismo.
– Eso quiere decir… que sí me volví loco y me está dando por mi lado, ¿cierto?
– ¿Yo? Para nada ya le dije – y Amara sonrió para demostrárselo. Terruce, por su parte, costándole sonreír, le diría:
– Gracias… por su intervención. Francamente no imagino cómo hubiese terminado aquello. Lo bueno es que, ya no volveré a verlos.
– Terruce… debe de ser fuerte.
– Sí, claro.
– Va a volver a encontrarse con ellos.
– Me imagino que sí, al pretender gobernar este estado.
– Más bien hablo… de un encuentro más cercano.
– ¿Qué tan cercano? –. Al saberlo él se irguió en su lugar.
– Así… como la que hay entre usted y yo.
– ¿Qué dice? – el rostro de Terruce reflejaba un pálido susto.
– Le van a entregar las llaves de la ciudad a su reconocido talento.
– Debe estar bromeándome – contestó él queriendo darle la menor importancia a lo que de nuevo sentía.
– No. El Señor Hathaway lo sabe de días.
– ¿Y por qué hasta ahora se me dice? ¿no cree que me hubiesen evitado muchos problemas?
– Tiene razón. Pero el resultado de las elecciones…
– ¡Maldición! – despotricó por lo bajo el actor, el cual ya se había puesto de pie. Unos parientes también y salieron a saludarse. Aunque toparse una vez más con el temperamento del actor, se preguntaría…
– ¿Está todo bien?
– Sí, papá – contestó Amara levantándose rápidamente.
– Menos mal. Iré a comprar leche y bollos para que desayunemos, ¿les parece?
– Por mí, no se preocupen. En este momento me marcho –, y dada con una puerta hacia allá se pretendió ir, no obstante…
– Por favor, Terruce, acompáñenos.
– Lo agradezco mucho, Señor Davis, pero… mire mis fachas – las mismas que usara para representar a Hamelt.
– Con mayor razón. Insisto en que se quede, y después le acompañamos nosotros a su departamento –. Además en aquel lugar las cosas no estarían tan tranquilas, tampoco en una suite presidencial, ya que alguien se había hecho cargo de contar, de lo acontecido en el hotel, el atentado hacia la primera dama y revelado el nombre de un responsable.
El que se tenía en la mira, tenía una cuartada perfecta. Amara Davis simplemente confirmaría que Terruce Grandchester, después de su actuación, se hubo ido con ella a su casa. Información que Robert Hathaway proporcionara al haberlo visto así.
Luego de cerciorado que el actor no se encontraba en su domicilio, las personas que se interesaban en saber fueron a reportarlo, causando con esos datos, que se le catalogara resentidamente de…
– ¡Hipócrita!

. . .
CAPÍTULO VIII
by
LADY GRAHAM
. . .
Después de haber inundado el Teatro Stratford con millones de aplausos, el público en general abandonó sus lugares para ir hacia las puertas de salida. Éstas habían suficientes para que en cuestión de minutos, únicamente se quedara el staff artístico y el cual hubo presenciado el desastre provocado por su estrella. Entonces, Amara Davis, aprovechando que Robert Hathaway hacia aquél iba, lo siguió. Los destrozos hechos y lo escuchado detrás de una puerta de palco le corroboraron sus dudas. Terruce Grandchester conocía a los esposos Leagan. De hecho, la conocía a ella, quien, junto a su marido, volverían a ser nota de los periódicos; y entre el acostumbrado gran éxito de “Hamlet” y la inesperada apasionada efusividad de un hombre para con su mujer, se harían competencia. ¿Especulaciones? Temprano en la mañana que saliera pública la nota habría ninguna. Las habría pasadas algunas horas.
En la que continuábamos, la Señorita Davis, consiguientemente de proporcionar un dato, se propuso a seguir a Terruce. Empero, en cuanto éste, desesperado, cruzó una puerta, ella lo hizo también. Aunque el actor posteriormente a su actuación ya no era atracción de los medios informativos, siempre afuera merodeaba un par. Ése, obviamente, divisó la veloz carrera del histrión, quien los puso en alerta e invitó a ir detrás de él. Por supuesto, la contadora fue más inteligente, y al verlos, –además de ser afortunada de que siempre estaban pendientes de ella–, se apoyó de su padre y su hermano para representar un fingido “secuestro”. El auxilio que ella pidiera desde una ventanilla, atrajo las miradas de los periodistas, los cuales perdieron de vista al actor para ver la dirección de un auto que se perdía en el oscuro callejón.
Ya donde había luz, ella se bajó para seguir de cerca a su objetivo: infeliz persona que ya tenía todos los indicios de haber perdido la razón. Compadecida, Amara dejó su escondite para rescatarlo y también protegerlo. Lo divisado, de antemano sabía representaban, además de tragedia, problemas. Así que, habiendo sido escoltada por sus familiares, éstos emparejaron el auto y ahí lo metieron. Por sorprendente que fuera Terruce hubo obedecido. Pero eso sí, en su asiento se sumió; clavó la cabeza al piso y evitó ser espectador de lo que ocurría afuera. Quien lo fue, fue el padre de la contadora que vio aquella alterada escena conyugal a través del espejo retrovisor. La siguiente desarrollada desafortunadamente ya no; y es que el vehículo debía doblar la esquina. Ahí, y bajo una lámpara fundida había otro. A ese se llegaría luego de haber cometido la agresión.
– ¿Qué pasó? – preguntó un hombre desde el interior y mayormente protegido por lo negro de la noche.
– ¡Fallé! – se informó en el momento de ingresar e indicar: – ¡Larguémonos de aquí!
– ¡Imbécil! – gritó otro acatando raudamente la orden.
– ¿Te vieron? – fue la siguiente cuestión.
– No, no lo hicieron. Las cosas estaban verdaderamente candentes con ese par que… – una socarrona sonrisa apareció en un rostro – me van a confundir con otro.
– ¿Ah sí? ¿y con quién?
– Por una “bendita” razón, Terruce Grandchester estaba ahí. Y con ese era la bronca de Leagan.
– ¿Supiste por qué?
– ¿Por qué ha de ser, Jefe? ¡Por faldas!
– Bien, bien – expresó el de atrás. – Pero a la siguiente, no perdonaré más errores.
En la que continuábamos, la Señorita Davis, consiguientemente de proporcionar un dato, se propuso a seguir a Terruce. Empero, en cuanto éste, desesperado, cruzó una puerta, ella lo hizo también. Aunque el actor posteriormente a su actuación ya no era atracción de los medios informativos, siempre afuera merodeaba un par. Ése, obviamente, divisó la veloz carrera del histrión, quien los puso en alerta e invitó a ir detrás de él. Por supuesto, la contadora fue más inteligente, y al verlos, –además de ser afortunada de que siempre estaban pendientes de ella–, se apoyó de su padre y su hermano para representar un fingido “secuestro”. El auxilio que ella pidiera desde una ventanilla, atrajo las miradas de los periodistas, los cuales perdieron de vista al actor para ver la dirección de un auto que se perdía en el oscuro callejón.
Ya donde había luz, ella se bajó para seguir de cerca a su objetivo: infeliz persona que ya tenía todos los indicios de haber perdido la razón. Compadecida, Amara dejó su escondite para rescatarlo y también protegerlo. Lo divisado, de antemano sabía representaban, además de tragedia, problemas. Así que, habiendo sido escoltada por sus familiares, éstos emparejaron el auto y ahí lo metieron. Por sorprendente que fuera Terruce hubo obedecido. Pero eso sí, en su asiento se sumió; clavó la cabeza al piso y evitó ser espectador de lo que ocurría afuera. Quien lo fue, fue el padre de la contadora que vio aquella alterada escena conyugal a través del espejo retrovisor. La siguiente desarrollada desafortunadamente ya no; y es que el vehículo debía doblar la esquina. Ahí, y bajo una lámpara fundida había otro. A ese se llegaría luego de haber cometido la agresión.
– ¿Qué pasó? – preguntó un hombre desde el interior y mayormente protegido por lo negro de la noche.
– ¡Fallé! – se informó en el momento de ingresar e indicar: – ¡Larguémonos de aquí!
– ¡Imbécil! – gritó otro acatando raudamente la orden.
– ¿Te vieron? – fue la siguiente cuestión.
– No, no lo hicieron. Las cosas estaban verdaderamente candentes con ese par que… – una socarrona sonrisa apareció en un rostro – me van a confundir con otro.
– ¿Ah sí? ¿y con quién?
– Por una “bendita” razón, Terruce Grandchester estaba ahí. Y con ese era la bronca de Leagan.
– ¿Supiste por qué?
– ¿Por qué ha de ser, Jefe? ¡Por faldas!
– Bien, bien – expresó el de atrás. – Pero a la siguiente, no perdonaré más errores.
. . .
El cometido por la pareja Leagan se discutía en un cuarto privado. Las personas involucradas en el incidente suscitado en las puertas del Hotel Royal eran sometidas a dar una palabra y guardarla en silencio, no sólo por el perjuicio de sus clientes sino por el prestigio del nombre mismo. Además, grande responsabilidad habían aceptado en el momento de hospedarlos. Por suerte aquello no hubo pasado a mayores; pero para evitar inesperadas sorpresas, el manager del lugar se dispuso a colocar guardias de seguridad en el piso de la suite presidencial y proteger así a los electos gobernadores neoyorkinos; y ya llegada la claridad del día entregarles salvos y sanos.
Quien ya habíamos dicho que no estaba, arribaba a una dirección. Creyendo que era la suya, un aturdido hombre se bajó del auto para meterse por la puerta que se le abría a su paso
– Por acá – se le indicaba. Y él, todavía presa de su dolor y con la cabeza llena de mil cosas que no tenían ningún sentido, en el sofá que divisara fue a tirarse.
Porque control sobre sí mismo no tenía, ¡presto! el hermano de Amara fue a su auxilio y lo acomodó debidamente.
– Ya está, mi amigo – y aquél apenas correspondió el gesto. Posteriormente Terruce Grandchester se quedó dormido.
Para no interrumpirlo, los tres seres que lo miraban, lo hacían en silencio. Sin embargo, en sus interiores, cada uno le dedicaba sus pensamientos. Por ejemplo:
– Las mujeres sí que son malas. Yo por eso, ni me meto con ellas – decía para sí un hermano. En cambio la hermana, agarrando la frezada cercana, conforme la colocaba en aquel humano…
– Cuánto sufrimiento hay en los tres. Tú –, a quien le acariciaba una mejilla, – por no tenerla contigo a pesar de ser la vida en ella. Ella por estar dando una felicidad ajena y aquél, el más desafortunado de todos.
– No hay amor que mate, hijo. Somos nosotros mismos los asesinos del amor. Hoy descánsate, muchacho, y de verdad deseo que mañana veas las cosas de otro color.
Por lo anteriormente presenciado, la visita que había en casa, no representaba peligro. Así que, el Señor Davis, previo a emprender un camino, palmeó el brazo de su hijo quien lo seguiría, dejándose a Amara y a Terruce a solas. Así, y ella al pendiente, acabaron las horas de oscuridad.
Al iluminar un rayo de sol y éste al varonil rostro, lo cálido consiguió que poco a poco se abriera un par de ojos. Ellos, sorprendidos, revisaron al lugar. Pero en el momento de querer levantar una mano para llevársela a la sien que le punzó gravemente, Terruce inclinó la cabeza hacia el brazo, que doblado, yacía en su pierna. La frente de Amara descansaba en el borde del sofá; y en el instante de sentir que él se enderezaba, se irguió. Para vigilarlo de cerca ella se había sentado en el suelo; y desde ahí le sonreía y le preguntaba…
– ¿Cómo se siente?
– ¿Cómo llegué aquí? – hubo sido la contestación.
– Nosotros le trajimos para que descansara. Espero lo haya hecho.
– Me duele la cabeza.
– En un momento le traigo té y una aspirina.
– No – dijo Terry, sujetando su mano la delgada y morena muñeca que se apoyaba del sillón. – No se vaya.
– No lo haré – respondió Amara volviéndose a su lugar. – ¿Quiere hablar?
– Creo… que no será necesario.
– Muchos dicen que ayuda – eso ella seguía pretendiendo.
– Sin embargo… ¿no le quedó claro con lo visto?
– Por supuesto, Terruce.
– Patético, ¿cierto?
– Para nada. Yo noté de lo más normal su reacción.
– ¿En serio?
– Sí; y para serle honesta, también hubiera hecho lo mismo.
– Eso quiere decir… que sí me volví loco y me está dando por mi lado, ¿cierto?
– ¿Yo? Para nada ya le dije – y Amara sonrió para demostrárselo. Terruce, por su parte, costándole sonreír, le diría:
– Gracias… por su intervención. Francamente no imagino cómo hubiese terminado aquello. Lo bueno es que, ya no volveré a verlos.
– Terruce… debe de ser fuerte.
– Sí, claro.
– Va a volver a encontrarse con ellos.
– Me imagino que sí, al pretender gobernar este estado.
– Más bien hablo… de un encuentro más cercano.
– ¿Qué tan cercano? –. Al saberlo él se irguió en su lugar.
– Así… como la que hay entre usted y yo.
– ¿Qué dice? – el rostro de Terruce reflejaba un pálido susto.
– Le van a entregar las llaves de la ciudad a su reconocido talento.
– Debe estar bromeándome – contestó él queriendo darle la menor importancia a lo que de nuevo sentía.
– No. El Señor Hathaway lo sabe de días.
– ¿Y por qué hasta ahora se me dice? ¿no cree que me hubiesen evitado muchos problemas?
– Tiene razón. Pero el resultado de las elecciones…
– ¡Maldición! – despotricó por lo bajo el actor, el cual ya se había puesto de pie. Unos parientes también y salieron a saludarse. Aunque toparse una vez más con el temperamento del actor, se preguntaría…
– ¿Está todo bien?
– Sí, papá – contestó Amara levantándose rápidamente.
– Menos mal. Iré a comprar leche y bollos para que desayunemos, ¿les parece?
– Por mí, no se preocupen. En este momento me marcho –, y dada con una puerta hacia allá se pretendió ir, no obstante…
– Por favor, Terruce, acompáñenos.
– Lo agradezco mucho, Señor Davis, pero… mire mis fachas – las mismas que usara para representar a Hamelt.
– Con mayor razón. Insisto en que se quede, y después le acompañamos nosotros a su departamento –. Además en aquel lugar las cosas no estarían tan tranquilas, tampoco en una suite presidencial, ya que alguien se había hecho cargo de contar, de lo acontecido en el hotel, el atentado hacia la primera dama y revelado el nombre de un responsable.
El que se tenía en la mira, tenía una cuartada perfecta. Amara Davis simplemente confirmaría que Terruce Grandchester, después de su actuación, se hubo ido con ella a su casa. Información que Robert Hathaway proporcionara al haberlo visto así.
Luego de cerciorado que el actor no se encontraba en su domicilio, las personas que se interesaban en saber fueron a reportarlo, causando con esos datos, que se le catalogara resentidamente de…
– ¡Hipócrita!

 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar




 por que con Niel Liga es genio y figura hasta la sepultura
por que con Niel Liga es genio y figura hasta la sepultura 

 es que Terry es tan encantador
es que Terry es tan encantador