En este "Amor en tiempos del Coronavirus", el Muso llega cuando quiere y a donde quiere, ¿què le vamos a hacer?
Dos tazas de tè
Albert, que habìa estado en tantos lugares en su vida, sentìa una rara clase de escalofrìos cuando Candy le pedìa, con aquellos ojos verdes tan inocentes, que la acompañara de compras.
Los espacios confinados, le parecìan a Albert, sencillamente, un desperdicio de paisaje. Suficiente era tener que haber renunciado a su vida llena de independencia para hacerse cargo de la familia… como para que Candy le pidiera con esos ojitos coquetos, que fuera a encerrarse a un lugar que parecìa una jaula para humanos.
¡Ah, pero es que ella sabìa utilizar ese par de esmeraldas que esa misma naturaleza traicionera que Albert amaba, se habìa encargado de convertir en su màs fiera tortura!
-¿Què me voy a ganar a cambio?
Candy abriò los ojos desmesuradamente.
-¿A caaambiooo? -preguntò dàndole a la segunda sìlaba de la palabra, una entonaciòn aguda y prolongada.
-Sì -dijo Albert, dirigièndose al gran ventanal del salòn de estar mientras perdìa su mirada en el cielo de Nueva York y recorrìa la vista de Central Park que quedaba a sus pies- no pensaràs que mis servicios de acompañante son gratuitos…
Candy volviò a abrir los ojos y batiò las pestañas ràpidamente.
-¡Deberìa darte verguenza, William Albert Andrew! ¿Se te ha subido a la cabeza el pàjaro mercantilista? -dijo Candy mientras cruzaba los brazos sobre su pecho y movìa ese cabello dorado, haciendo a Albert ver destellos imaginarios tipo animè.
-¿El pàjaro mercantilista, no? ¿Y serìa su eminencia tan amable de iluminarme con su entendimiento y decirme de dònde ha salido semejante especimen?
-Pues de los màs oscuros y recònditos recovecos… -Candy sacò la punta de la lengua y se rascò la cabeza- ...de los màs altos y deslumbrantes rascacielos de Nueva York por donde te mueves ùltimamente, señor Andrew.
A Albert casi le da un desmayo repentino al ver la respingada nariz de Candy elevàndose encantadoramente en el aire, mientras se hacìa la ofendida.
-¡Por todos los cielos, Candy! -dijo Albert mientras reunìa fuerzas, como pequeñas ramitas del nido del pàjaro mercantilista, para no reirse o correr a besarla- vamos a donde tù quieras…
Los ojos de Candy se iluminaron mientras corrìa a los brazos de Albert y le daba un beso que pudo escucharse hasta Central Park. Un beso en la mejilla, claro està. Porque si hubiera sido otra clase de beso, en el lugar correcto, ese, no se hubiera escuchado ni hasta la puerta del salòn.
Albert tuvo que contener la respiraciòn. Si aspiraba el perfume de Candy, la cosa se ponìa cuesta arriba. Esto era cuestiòn de ensayo y error. Afortunadamente, la cosa habìa sido sòlo ensayos porque un sòlo error le costarìa lo que màs amaba en la vida. Candy no podìa enterarse que cada minuto a su lado era el vivo cielo o el vivo infierno.
Los dìas transcurrìan. Los meses transcurrìan. Los años transcurrìan. Y Albert continuaba sin decir nada. Sin mostrar nada… nada màs de lo estrictamente necesario…
Hacìa tiempo que los ojos de George en el retrovisor del auto, se habìan convertido en misteriosas katanas dirigidas sin contemplaciones hacia èl, pero èl, ¡ah!, se habìa convertido en todo un samurai para evadirlas y entrerenerse en ver con detenimiento el siempre interminable tràfico de Nueva York.
Como a Candy no le gustaba ir de pasajero, en el asiento posterior, se iba alegremente sentada con George en el lugar asignado al copiloto. ¡Esos momentos valìan oro!
Esa comuniòn que tenìan los tres, no habìa ni lugar ni tiempo en el mundo capaz de igualarla. Albert se sentìa, a veces, como protagonista de su propia pelìcula y, a veces, como tìtere de un teatrito ambulante de un pueblito perdido en la edad media… ¡habìa que ver que hasta la vena dramàtica se le salìa en esos momentos…!
¿Còmo era posible que Candy no se enterara, al verlo a los ojos, que èl estaba perdidamente enamorado de ella?
Compartìan tantas cosas, tantos gustos, tantos momentos… El lazo que los unìa era tan fuerte que dejaba a la leyenda del hilo rojo, perdiendo por falta de consistencia…
Llegaron al bazar. Uno de esos donde se comprar cosas de segunda mano. A Candy le encantaba pasearse por esos lugares. Decìa que las cosas usadas eran valiosas porque habìan sido abandonadas y necesitaban un nuevo hogar. Podìa pasarse horas escogiendo un par de artìculos para llevar a casa.
Un reloj, un libro… los libros le gustaban especialmente. La biblioteca del apartamento de Nueva York se iba llenando lentamente de volùmenes salidos de aquellos lugares. A Albert le encantaba ver còmo Candy tomaba los libros en sus manos, los abrìa y los olìa mientras cerraba los ojos. Era como si aspirara el aroma de la flor màs exquisita…
-¿Què andamos pescando el dìa de hoy, señorita Andrew? -preguntò Albert ponièndose una mano en la frente como quien otea el horizonte.
-¡Ya veràs, señor Andrew, ya veràs! -respodiò Candy mientras le hacìa un guiño a George y este le devolvìa una enigmàtica sonrisa.
Candy empezò a recorre el sitio sin detenerse en muchos lugares. Parecìa que llevaba prisa pero, aùn asì, se detenìa a saludar a los dueños de los diferentes negocios que se encontraba en el camino. George y Albert parecìa que fueran la cola del cometa que era ella: si Candy doblaba a la derecha, allì iban ellos. Si Candy doblaba a la izquierda, allì iban ellos y, donde Candy se detenìa, allì se detenìan ellos.
No habìan pasado ni diez minutos y Candy se detuvo frente a una venta de antiguedades que estaba llena de artìculos de porcelana.
-¡Señorita Candy! -exclamò la anciana que se sentaba detràs de un atiborrado mostrador, con sus pequeños ojos cargados de ilusiòn.
-¡Nada de señorita Candy, señora Lauderman, por favor! -dijo Candy mientras se volvìa a Albert y lo acercaba a ella sonriendo.
-¿El señor Albert? -preguntò la señora Lauderman.
Albert se asombrò al escuchar su nombre. Se volviò hacia George que, sospechosamente, se encontraba examinando minuciosamente, una làmpara llena de flequitos.
-Tampoco señor Albert. Somos Albert y Candy a secas, ¿recuerda? -dijo Candy guiñàndole un ojo, mientras le sonreìa con ternura.
La señora Lauderman sonriò con dulzura. Sus blancas trenzas caìan sobre sus hombros, impecablemente hechas, menudas y rectas.
-Aquì està lo que me pidiò, Candy -dijo la anciana extendièndole una primorosa caja con un hermoso moño de listones. Candy agarrò a Albert de la mano y lo jalò hacia el mostrador. Albert no sabìa què hacer, asì que se dejò llevar por Candy. Vio a la señora Lauderman, quien a su vez lo observaba con sus ojitos llenos de cariño.
-Albert, ella es la señora Lauderman. Señora Lauderman, èl es Albert -dijo Candy mientras veìa a Albert con un destello que èl nunca habìa visto en sus ojos.
La señora Lauderman se levantò de su silla llena de cojines tan antiguos como lo demàs en su tienda y, sin decir una palabra, se acercò a Albert y abriò sus brazos.
Albert no pudo evitarlo, soltò la mano de Candy y abrazò a la anciana mientras sentìa una oleada de calor en su cuerpo. Era como abrazar la espuma de una ola en un dìa soleado, cuyo olor lo llenaba de paz.
La señora Lauderman se lo quedò mirando fijamente.
-Candy me atendiò mientras yo estaba en el hospital. Nunca nadie me ha tratado con tanto cuidado y cariño. A ella le debo las ganas de continuar viviendo. Si no hubiera sido por ella, yo hubiera muerto hace mucho tiempo.
A Albert se le llenaron los ojos de làgrimas. Estaba acostumbrado a admirar a Candy por su entrega pero era la primera vez que una de sus pacientes se dirigìa a èl y le expresaba sus sentimientos al respecto.
Albert levantò una mano para limpiarse los ojos, pero la señora Lauderman tomò sus dos manos mientras lo veìa con fijeza.
-¡Cuìdela mucho! -y lo soltò.
Candy tomò a Albert del brazo y lo acercò al mostrador donde se encontraba la caja. Desanudò el hermoso moño y, tras hacer a un lado los vaporosos papeles de china, le mostrò a Albert un par de tazas antiguas de tè profusamente adornadas con hermosas hidràngeas en tonalidades rosa y pùrpura. En el centro de cada taza, en un òvalo en blanco, una taza mostraba la incial A y la otra mostraba la inicial C.
Albert se volviò a ver a Candy. La señora Lauderman se dirigiò a la trastienda. George se habìa alejado al negocio vecino y examinaba un gran libro sobre el antiguo Egipto como si de Howard Carter se tratara.
-Pensè que serìa un lindo detalle para iniciar una vida juntos… -murmurò Candy, mientras sostenìa la caja con las tazas en sus manos.
Albert que estaba de pie frente a ella, abriò desmesuradamente los ojos e inclinò la cabeza hacia abajo como si no hubiera escuchado bien.
-Las hidràngeas rosa significan la emociòn sincera y las pùrpuras, el deseo de comprender profundamente a alguien… Albert… yo… -Candy se volviò a ver a George como si se estuviera ahogando en el màs embravecido mar. Albert los volviò a ver a ambos, como si de un juego de ping-pong se tratara. Y entonces Albert observò la mirada de George transformarse en un mar en calma, pacìfico y tranquilo, mientras le sonreìa imperceptiblemente a Candy.
Candy espirò mientras le sonreìa con sus ojos llenos de ilusiòn a George. Y luego, esos mismos ojos, hermosos, deslumbrantes y llenos de un brillo desconocido para Albert, se posaron en los suyos, abiertos y sorprendidos.
-...Yo… yo tambièn te amo, Albert… -dijo Candy mientras escondìa sus brillantes ojos verdes en las hidràngeas de las tazas que sostenìa en sus manos.
El corazòn de Albert no reaccionò como èl hubiera esperado luego de años de amar a Candy en silencio. En lugar de saltar como loco por todo su pecho, sintiò una sensaciòn de paz inconmensurable. Como si todo el mundo fuera un dulce silencio en una soleada mañana de primavera. Retirò la caja con las tazas de las manos de Candy y las tomò entre las suyas.
Tenìa en sus manos a su tesoro màs preciado. Y estaba viviendo el momento màs importante de toda su vida. Allì, entre libros, tazas y cojines antiguas, Albert sentìa como su vida, apenas acababa de empezar.
Los espacios confinados, le parecìan a Albert, sencillamente, un desperdicio de paisaje. Suficiente era tener que haber renunciado a su vida llena de independencia para hacerse cargo de la familia… como para que Candy le pidiera con esos ojitos coquetos, que fuera a encerrarse a un lugar que parecìa una jaula para humanos.
¡Ah, pero es que ella sabìa utilizar ese par de esmeraldas que esa misma naturaleza traicionera que Albert amaba, se habìa encargado de convertir en su màs fiera tortura!
-¿Què me voy a ganar a cambio?
Candy abriò los ojos desmesuradamente.
-¿A caaambiooo? -preguntò dàndole a la segunda sìlaba de la palabra, una entonaciòn aguda y prolongada.
-Sì -dijo Albert, dirigièndose al gran ventanal del salòn de estar mientras perdìa su mirada en el cielo de Nueva York y recorrìa la vista de Central Park que quedaba a sus pies- no pensaràs que mis servicios de acompañante son gratuitos…
Candy volviò a abrir los ojos y batiò las pestañas ràpidamente.
-¡Deberìa darte verguenza, William Albert Andrew! ¿Se te ha subido a la cabeza el pàjaro mercantilista? -dijo Candy mientras cruzaba los brazos sobre su pecho y movìa ese cabello dorado, haciendo a Albert ver destellos imaginarios tipo animè.
-¿El pàjaro mercantilista, no? ¿Y serìa su eminencia tan amable de iluminarme con su entendimiento y decirme de dònde ha salido semejante especimen?
-Pues de los màs oscuros y recònditos recovecos… -Candy sacò la punta de la lengua y se rascò la cabeza- ...de los màs altos y deslumbrantes rascacielos de Nueva York por donde te mueves ùltimamente, señor Andrew.
A Albert casi le da un desmayo repentino al ver la respingada nariz de Candy elevàndose encantadoramente en el aire, mientras se hacìa la ofendida.
-¡Por todos los cielos, Candy! -dijo Albert mientras reunìa fuerzas, como pequeñas ramitas del nido del pàjaro mercantilista, para no reirse o correr a besarla- vamos a donde tù quieras…
Los ojos de Candy se iluminaron mientras corrìa a los brazos de Albert y le daba un beso que pudo escucharse hasta Central Park. Un beso en la mejilla, claro està. Porque si hubiera sido otra clase de beso, en el lugar correcto, ese, no se hubiera escuchado ni hasta la puerta del salòn.
Albert tuvo que contener la respiraciòn. Si aspiraba el perfume de Candy, la cosa se ponìa cuesta arriba. Esto era cuestiòn de ensayo y error. Afortunadamente, la cosa habìa sido sòlo ensayos porque un sòlo error le costarìa lo que màs amaba en la vida. Candy no podìa enterarse que cada minuto a su lado era el vivo cielo o el vivo infierno.
Los dìas transcurrìan. Los meses transcurrìan. Los años transcurrìan. Y Albert continuaba sin decir nada. Sin mostrar nada… nada màs de lo estrictamente necesario…
Hacìa tiempo que los ojos de George en el retrovisor del auto, se habìan convertido en misteriosas katanas dirigidas sin contemplaciones hacia èl, pero èl, ¡ah!, se habìa convertido en todo un samurai para evadirlas y entrerenerse en ver con detenimiento el siempre interminable tràfico de Nueva York.
Como a Candy no le gustaba ir de pasajero, en el asiento posterior, se iba alegremente sentada con George en el lugar asignado al copiloto. ¡Esos momentos valìan oro!
Esa comuniòn que tenìan los tres, no habìa ni lugar ni tiempo en el mundo capaz de igualarla. Albert se sentìa, a veces, como protagonista de su propia pelìcula y, a veces, como tìtere de un teatrito ambulante de un pueblito perdido en la edad media… ¡habìa que ver que hasta la vena dramàtica se le salìa en esos momentos…!
¿Còmo era posible que Candy no se enterara, al verlo a los ojos, que èl estaba perdidamente enamorado de ella?
Compartìan tantas cosas, tantos gustos, tantos momentos… El lazo que los unìa era tan fuerte que dejaba a la leyenda del hilo rojo, perdiendo por falta de consistencia…
Llegaron al bazar. Uno de esos donde se comprar cosas de segunda mano. A Candy le encantaba pasearse por esos lugares. Decìa que las cosas usadas eran valiosas porque habìan sido abandonadas y necesitaban un nuevo hogar. Podìa pasarse horas escogiendo un par de artìculos para llevar a casa.
Un reloj, un libro… los libros le gustaban especialmente. La biblioteca del apartamento de Nueva York se iba llenando lentamente de volùmenes salidos de aquellos lugares. A Albert le encantaba ver còmo Candy tomaba los libros en sus manos, los abrìa y los olìa mientras cerraba los ojos. Era como si aspirara el aroma de la flor màs exquisita…
-¿Què andamos pescando el dìa de hoy, señorita Andrew? -preguntò Albert ponièndose una mano en la frente como quien otea el horizonte.
-¡Ya veràs, señor Andrew, ya veràs! -respodiò Candy mientras le hacìa un guiño a George y este le devolvìa una enigmàtica sonrisa.
Candy empezò a recorre el sitio sin detenerse en muchos lugares. Parecìa que llevaba prisa pero, aùn asì, se detenìa a saludar a los dueños de los diferentes negocios que se encontraba en el camino. George y Albert parecìa que fueran la cola del cometa que era ella: si Candy doblaba a la derecha, allì iban ellos. Si Candy doblaba a la izquierda, allì iban ellos y, donde Candy se detenìa, allì se detenìan ellos.
No habìan pasado ni diez minutos y Candy se detuvo frente a una venta de antiguedades que estaba llena de artìculos de porcelana.
-¡Señorita Candy! -exclamò la anciana que se sentaba detràs de un atiborrado mostrador, con sus pequeños ojos cargados de ilusiòn.
-¡Nada de señorita Candy, señora Lauderman, por favor! -dijo Candy mientras se volvìa a Albert y lo acercaba a ella sonriendo.
-¿El señor Albert? -preguntò la señora Lauderman.
Albert se asombrò al escuchar su nombre. Se volviò hacia George que, sospechosamente, se encontraba examinando minuciosamente, una làmpara llena de flequitos.
-Tampoco señor Albert. Somos Albert y Candy a secas, ¿recuerda? -dijo Candy guiñàndole un ojo, mientras le sonreìa con ternura.
La señora Lauderman sonriò con dulzura. Sus blancas trenzas caìan sobre sus hombros, impecablemente hechas, menudas y rectas.
-Aquì està lo que me pidiò, Candy -dijo la anciana extendièndole una primorosa caja con un hermoso moño de listones. Candy agarrò a Albert de la mano y lo jalò hacia el mostrador. Albert no sabìa què hacer, asì que se dejò llevar por Candy. Vio a la señora Lauderman, quien a su vez lo observaba con sus ojitos llenos de cariño.
-Albert, ella es la señora Lauderman. Señora Lauderman, èl es Albert -dijo Candy mientras veìa a Albert con un destello que èl nunca habìa visto en sus ojos.
La señora Lauderman se levantò de su silla llena de cojines tan antiguos como lo demàs en su tienda y, sin decir una palabra, se acercò a Albert y abriò sus brazos.
Albert no pudo evitarlo, soltò la mano de Candy y abrazò a la anciana mientras sentìa una oleada de calor en su cuerpo. Era como abrazar la espuma de una ola en un dìa soleado, cuyo olor lo llenaba de paz.
La señora Lauderman se lo quedò mirando fijamente.
-Candy me atendiò mientras yo estaba en el hospital. Nunca nadie me ha tratado con tanto cuidado y cariño. A ella le debo las ganas de continuar viviendo. Si no hubiera sido por ella, yo hubiera muerto hace mucho tiempo.
A Albert se le llenaron los ojos de làgrimas. Estaba acostumbrado a admirar a Candy por su entrega pero era la primera vez que una de sus pacientes se dirigìa a èl y le expresaba sus sentimientos al respecto.
Albert levantò una mano para limpiarse los ojos, pero la señora Lauderman tomò sus dos manos mientras lo veìa con fijeza.
-¡Cuìdela mucho! -y lo soltò.
Candy tomò a Albert del brazo y lo acercò al mostrador donde se encontraba la caja. Desanudò el hermoso moño y, tras hacer a un lado los vaporosos papeles de china, le mostrò a Albert un par de tazas antiguas de tè profusamente adornadas con hermosas hidràngeas en tonalidades rosa y pùrpura. En el centro de cada taza, en un òvalo en blanco, una taza mostraba la incial A y la otra mostraba la inicial C.
Albert se volviò a ver a Candy. La señora Lauderman se dirigiò a la trastienda. George se habìa alejado al negocio vecino y examinaba un gran libro sobre el antiguo Egipto como si de Howard Carter se tratara.
-Pensè que serìa un lindo detalle para iniciar una vida juntos… -murmurò Candy, mientras sostenìa la caja con las tazas en sus manos.
Albert que estaba de pie frente a ella, abriò desmesuradamente los ojos e inclinò la cabeza hacia abajo como si no hubiera escuchado bien.
-Las hidràngeas rosa significan la emociòn sincera y las pùrpuras, el deseo de comprender profundamente a alguien… Albert… yo… -Candy se volviò a ver a George como si se estuviera ahogando en el màs embravecido mar. Albert los volviò a ver a ambos, como si de un juego de ping-pong se tratara. Y entonces Albert observò la mirada de George transformarse en un mar en calma, pacìfico y tranquilo, mientras le sonreìa imperceptiblemente a Candy.
Candy espirò mientras le sonreìa con sus ojos llenos de ilusiòn a George. Y luego, esos mismos ojos, hermosos, deslumbrantes y llenos de un brillo desconocido para Albert, se posaron en los suyos, abiertos y sorprendidos.
-...Yo… yo tambièn te amo, Albert… -dijo Candy mientras escondìa sus brillantes ojos verdes en las hidràngeas de las tazas que sostenìa en sus manos.
El corazòn de Albert no reaccionò como èl hubiera esperado luego de años de amar a Candy en silencio. En lugar de saltar como loco por todo su pecho, sintiò una sensaciòn de paz inconmensurable. Como si todo el mundo fuera un dulce silencio en una soleada mañana de primavera. Retirò la caja con las tazas de las manos de Candy y las tomò entre las suyas.
Tenìa en sus manos a su tesoro màs preciado. Y estaba viviendo el momento màs importante de toda su vida. Allì, entre libros, tazas y cojines antiguas, Albert sentìa como su vida, apenas acababa de empezar.

 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar






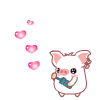






 es que es un romántico empedernido (es un encanto de personaje)
es que es un romántico empedernido (es un encanto de personaje)

