Sintió su mano como si le hubieran puesto un hierro al rojo vivo. Retiró la mano al instante, conmovida por la forma que reaccionó su cuerpo. Abrió los ojos y encontró su mirada. Sintió un nudo en la garganta y el corazón empezó a latirle con fuerza.
— ¿Qué quieres? —le preguntó.
—Tres semanas de tu vida —admitió Terry—. Quiero que estemos juntos tres semanas.
— ¡Yo no quiero estar contigo! —se levantó muy enfadada. Terry se levantó, tomándose su tiempo, con una sonrisa en sus labios. De un solo y ágil paso, se puso a su lado, poniéndole la mano en el hombro. Candy se quedó tan sorprendida, que no pudo hacer otra cosa que quedarse quieta, mirándolo. No podía creerse que Terry estuviera insinuándose.
—Relájate —le instó Terry, apartándole un mechón de pelo de la cara.
Cuando sintió la mano en su cara, el corazón le empezó a latir de forma violenta y se le puso un nudo en la garganta. No podía casi ni respirar. Terry inclinó la cabeza y la miró a los ojos. Aquel gesto la excitó tanto que casi se le doblan las piernas. Y de pronto, cuando estaba a punto de poder respirar otra vez, Terry la besó, obligándola a abrir sus suaves labios con la lengua, introduciéndosela en la boca.
—Oh… —Aquel beso fue la experiencia más erótica que Candy había tenido en toda su vida. Los muslos se le encendieron y su cuerpo empezó a temblar de placer. De forma instintiva, acercó su cuerpo al de él. En ese momento, él levantó la cabeza y la miró.
—Todo este tiempo me he estado haciendo una pregunta... ahora ya sé la respuesta —le dijo, con marcada satisfacción. Candy se puso roja. Tenía sus ojos verdes clavados en los de él. Retrocedió unos pasos.
— ¡Tú no me conoces! —le contestó. Su único deseo era poder escapar cuanto antes de aquella situación. Salió fuera, a la plaza, y se quedó boquiabierta al ver que no estaba su coche—. ¡Y ahora, por tu culpa, me han robado el coche! —le gritó Candy, cuando Terry apareció en la puerta del bar. Se estiró el traje y se acercó a ella.
—Yo lo robé —le informó, con una descarada seguridad que la puso furiosa.
— ¿Cómo has dicho?
—Que yo soy el responsable de la desaparición de tu coche —Una furia descontrolada, que Candy no sentía desde que superó la adolescencia, se apoderó de ella. Aquel tono en el que le hablaba, era como la parafina en una hoguera.
— ¡Pues mejor será que me lo devuelvas cuanto antes! —Le gritó, apretando los puños con fuerza—. No sé a qué estás jugando...
—Yo no estoy jugando a nada —replicó Terry.
— ¡Quiero que me devuelvas el coche ahora mismo! —le dijo Candy, agarrándolo por las solapas de su traje.
—La maldición de los White —comentó Terry, muy tranquilo, sin prestarle la menor atención—. Y pensar que yo creí que el rumor era exagerado. No me sorprende que tu abuelo estuviera deseando que te casaras cuanto antes.
Y era verdad. Al recordarle el apodo tan odiado por el que se la conocía en el pueblo de su abuelo, Candy se estremeció. Cuando Terry le recordó que a él lo habían obligado a casarse con ella, no pudo evitar el insulto.
— ¡Eres un estupido! —le dijo, al tiempo que trataba de darle una patada. Pero Terry era más rápido de lo que ella había anticipado y le agarró la pierna. Ella perdió el equilibrio y acabó en el suelo, golpeándose la cabeza. Primero sintió dolor y luego perdió el conocimiento.
Cuando se despertó, Candy tenía un fuerte dolor de cabeza. Pero lo peor estaba aún por venir. Abrió los pesados párpados, enfocó la mirada y se encontró en una habitación completamente desconocida. Aquella experiencia la dejó desorientada.
¿Muros de piedra? Muebles inmensos de madera, que conservaban todo su esplendor gótico. Cuando vio las ventanas, se quedó boquiabierta. Eran iguales que las ventanas de un castillo. Tanto la habitación como la cama que había en medio eran de considerables proporciones.
Justo en ese momento le empezaron a venir a la memoria recuerdos vagos. Recordó una monja. ¿Una monja? Recordó sentirse muy enferma. Recordó que le habían dicho que tenía que permanecer despierta, cuando lo que más le apetecía era dormir, porque le dolía mucho la cabeza. Todas las piezas aparecían sin orden, pero había una imagen que se repetía de forma constante, y era la imagen de Terry.
Por el rabillo del ojo percibió un objeto en movimiento, y volvió la cabeza. Una figura masculina salió de la oscuridad y se puso en la cortina de luz que había al lado de la cama. Todo empezaba a encajar. Puso las dos manos en el colchón, debajo de ella, y se colocó en posición de sentado.
— ¡Tú! —exclamó, en tono de acusación.
—Voy a llamar al médico —respondió Terry, estirando la mano, para tirar del cordón de terciopelo que había al lado de la cama.
—No te preocupes —le aseguró Candy, con los dientes apretados, apartando la sábana, con la intención de levantarse. Todo empezó a darle vueltas. Cuando se puso las manos en la cabeza, para ver si podía controlar aquella sensación, Terry la agarró por
—Cállate —le ordenó Terry, acercándose a ella, con una expresión de amenaza en su cara—. Por tu mal humor estás en la cama y por él podrías estar muerta —Candy se quedó mirándolo, con la boca abierta, sus ojos verdes saliéndosele casi de las órbitas.
—Por tus jueguecitos estoy aquí en la cama.
—Las heridas podrían haber sido mucho más graves —le dijo Terry, condenándola—. Si no llega a ser por mí, podrías haber sufrido algo más grave que un dolor de cabeza. Llevas horas inconsciente.
— ¡Todo ha sido por tu culpa!
— ¿Por mi culpa? —Repitió Terry, incrédulo—. Pero si fuiste tú la que intentaste golpearme.
—La próxima vez, no fallaré. ¿Dónde estoy? —le preguntó, enfurecida—. Quiero irme a casa.
—Estás conmigo, así que estás en casa —respondió Terry, con un tono grave de voz.
— ¡Tú estás como una cabra! —exclamó Cabdy, clavando su mirada en él—. ¿Qué has hecho con mi coche?
—Como no lo vas a necesitar más, se lo he devuelto a la empresa de alquiler.
La puerta se abrió y apareció un hombre alto, de unos cincuenta años.
—Soy el doctor Samy, señora Grandchester —dejó un maletín en la cama—. ¿Qué tal se encuentra?
Continuará...

 Índice
Índice Portal
Portal Últimas imágenes
Últimas imágenes Buscar
Buscar





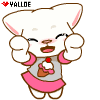





 , esto se va a poner bueno
, esto se va a poner bueno 





